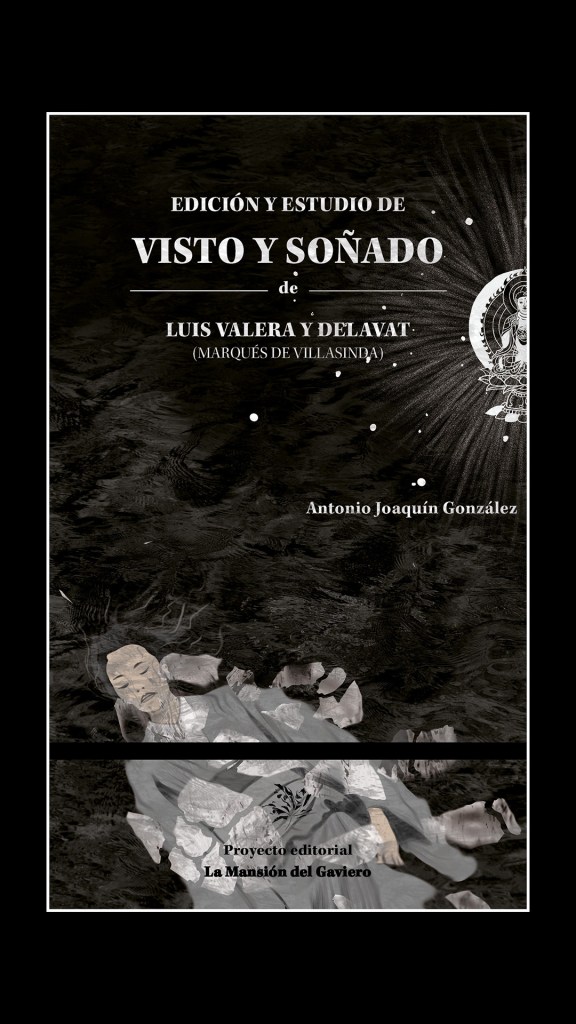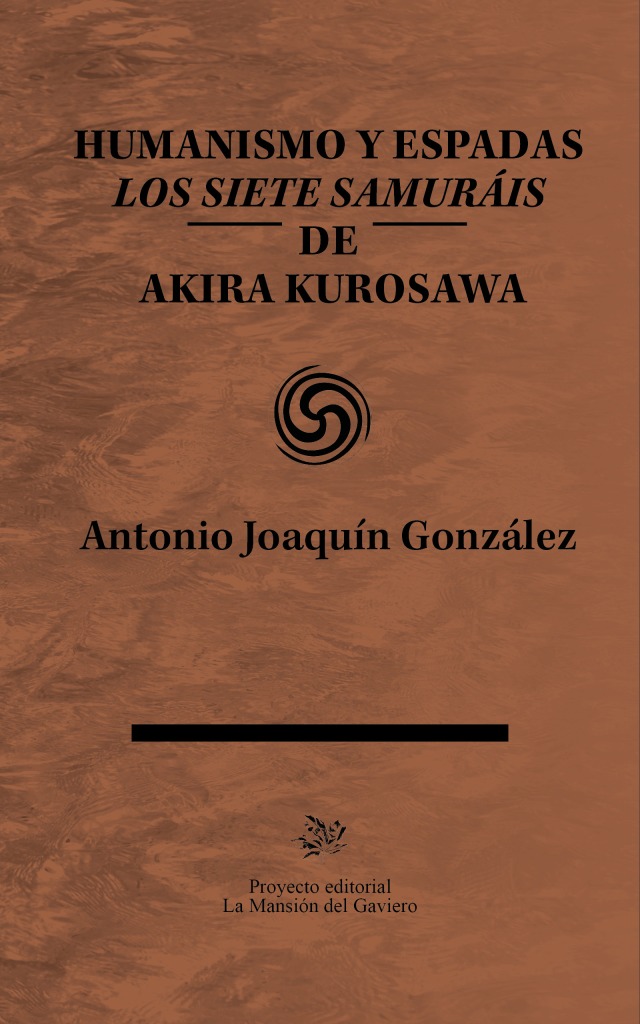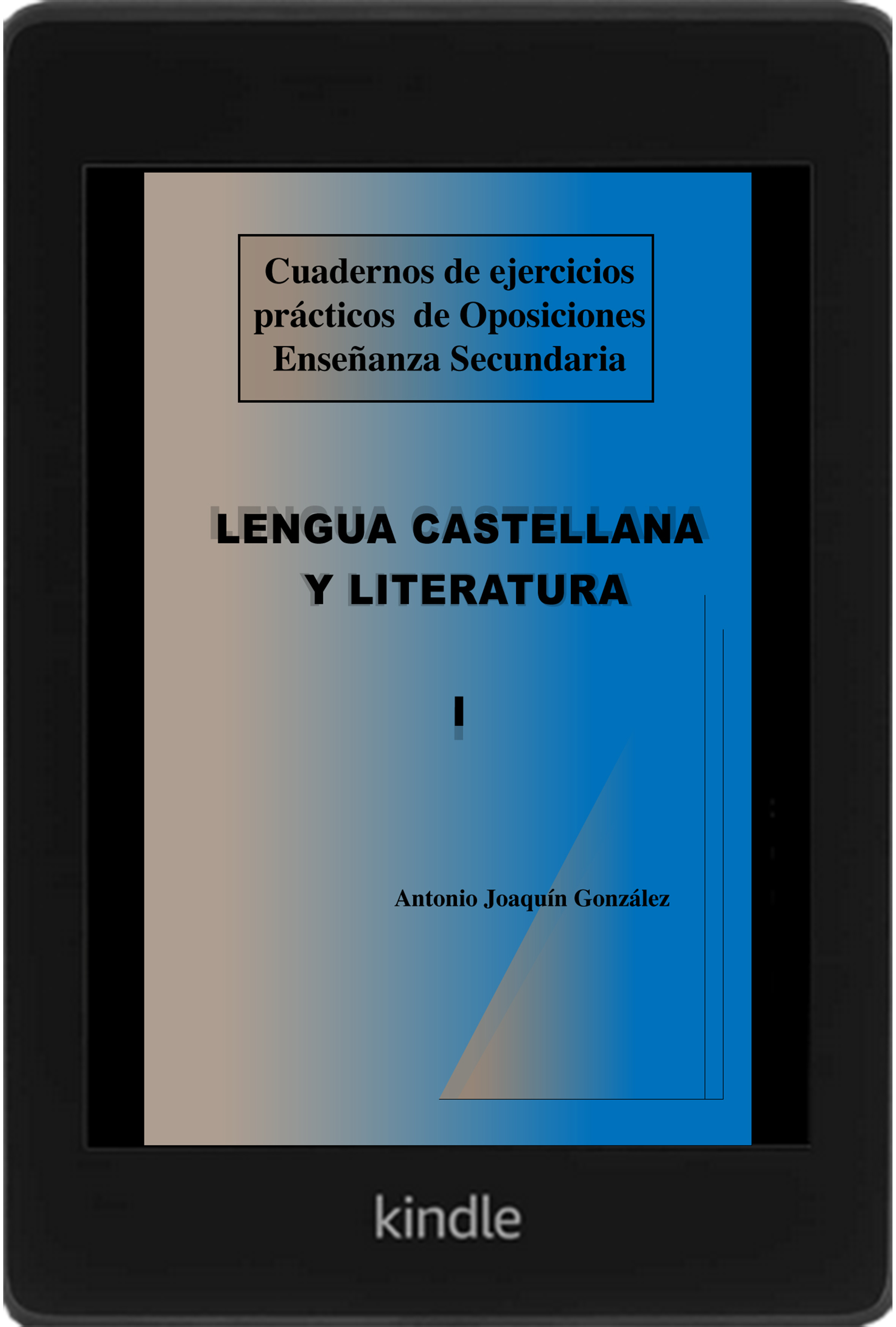Dos son los libros que recuerdo
Dos son los libros que recuerdo como primeros en mi vida de lector. Uno, Robín de los Bosques, de Norman R. Stinnet; el otro, La isla del tesoro de Robert L. Stevenson, aunque en versión muy abreviada de Heliodoro Lillo Lutteroth (todos estos nombres suenan a seudónimos de ediciones de posguerra) en 1955, e ilustrada por el inigualable Jaime Juez Castella –de cuyas figuras femeninas y mártires en la Roma pagana guardo un ambiguo y turbador recuerdo de encendido púber–, en sus dibujos, el blanco y negro es perfecto para ese mundo protagonizado por Jim Hawkins, con un rostro que parece de doncella, cercano a los de la edición Bruguera de Fabiola, escrita por el Cardenal Wiseman; este es otro de esos libros que conservo en mi biblioteca interior que, al fin y al cabo, viene a ser aquella que ningún incendio puede rematar, ni la liquidación en chatarrería.
Quiero, quise, escribir un poema sobre el libro de Stevenson, de Lutteroth, de Jaime Juez; pero ahora, en ese desbarajuste de la mente a rienda suelta, solo me viene a la cabeza un distante sábado, cuando mi abuela Gloria, tan iletrada como sensible, me regaló El conde de Chanteleine, de Julio Verne, en tebeo de Joyas Juveniles de la beata editorial Bruguera, también en ilustración, trazos de maldad revolucionaria a pincel, de Jaime Juez; este permanece en mi biblioteca de papel pues, benditas ocasiones, las hojas impresas guardan el tiempo que discurre.