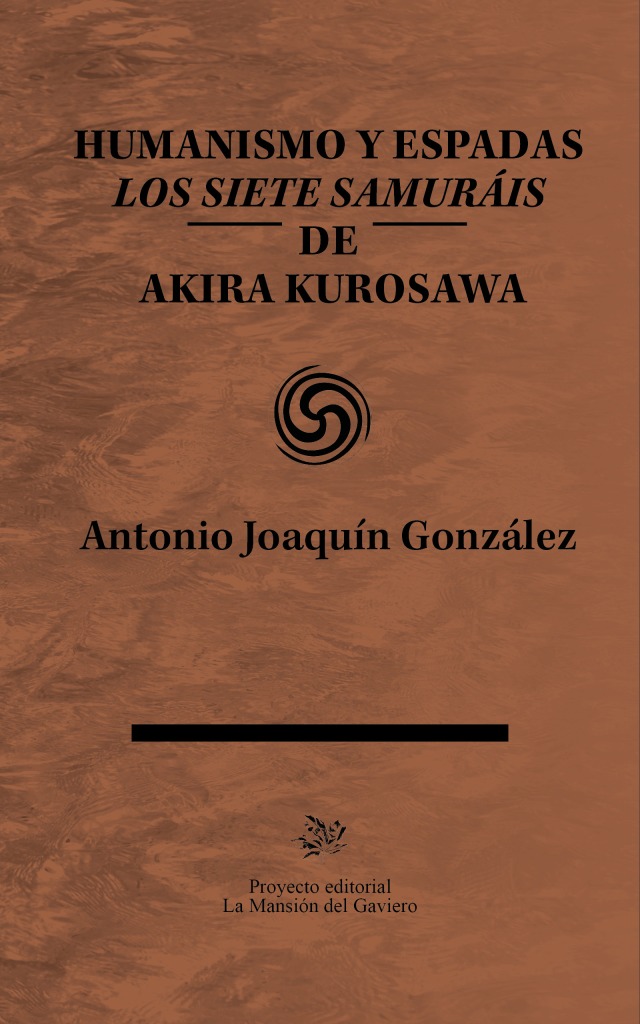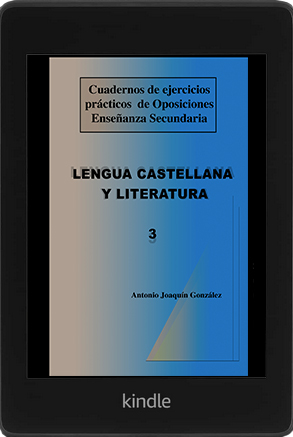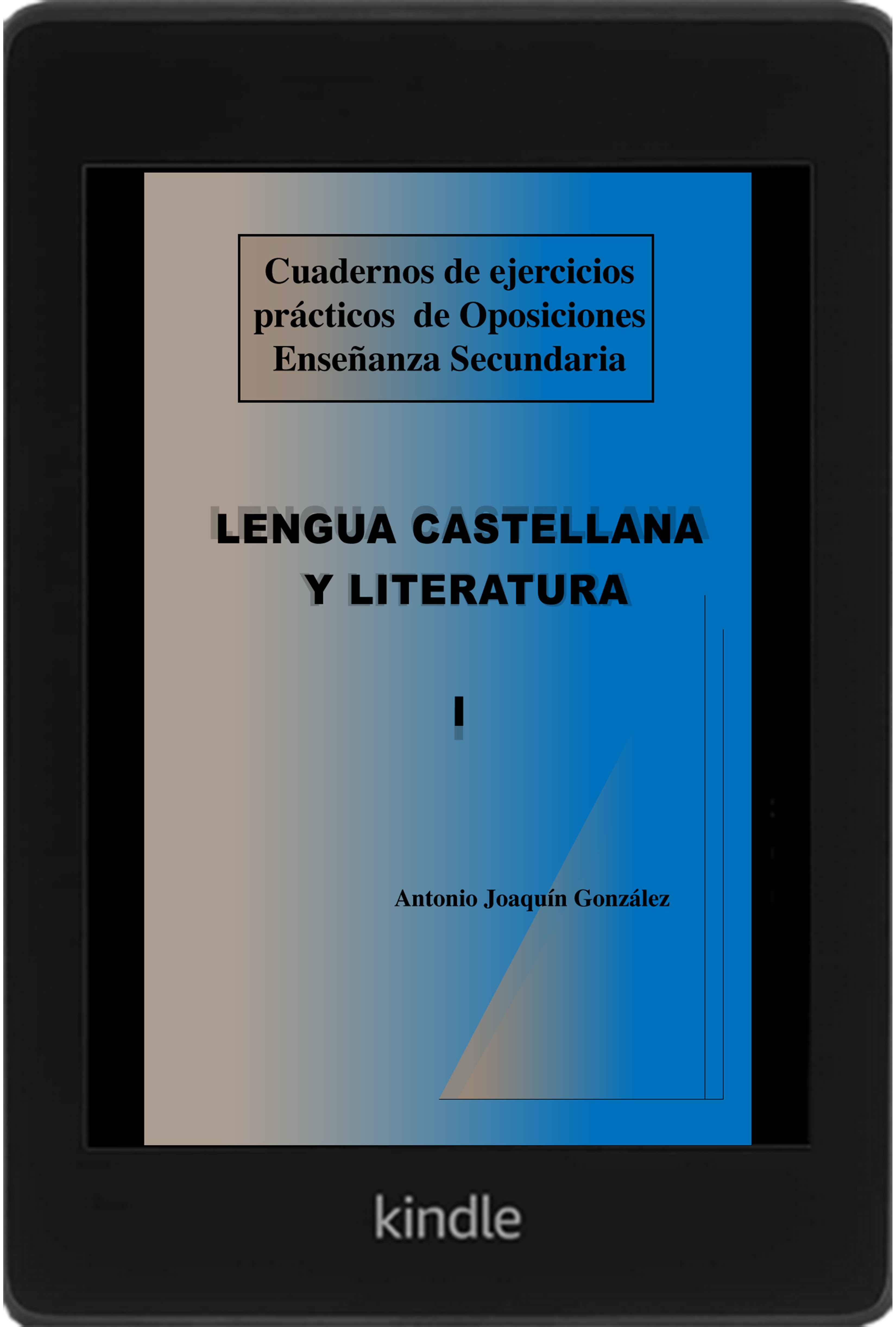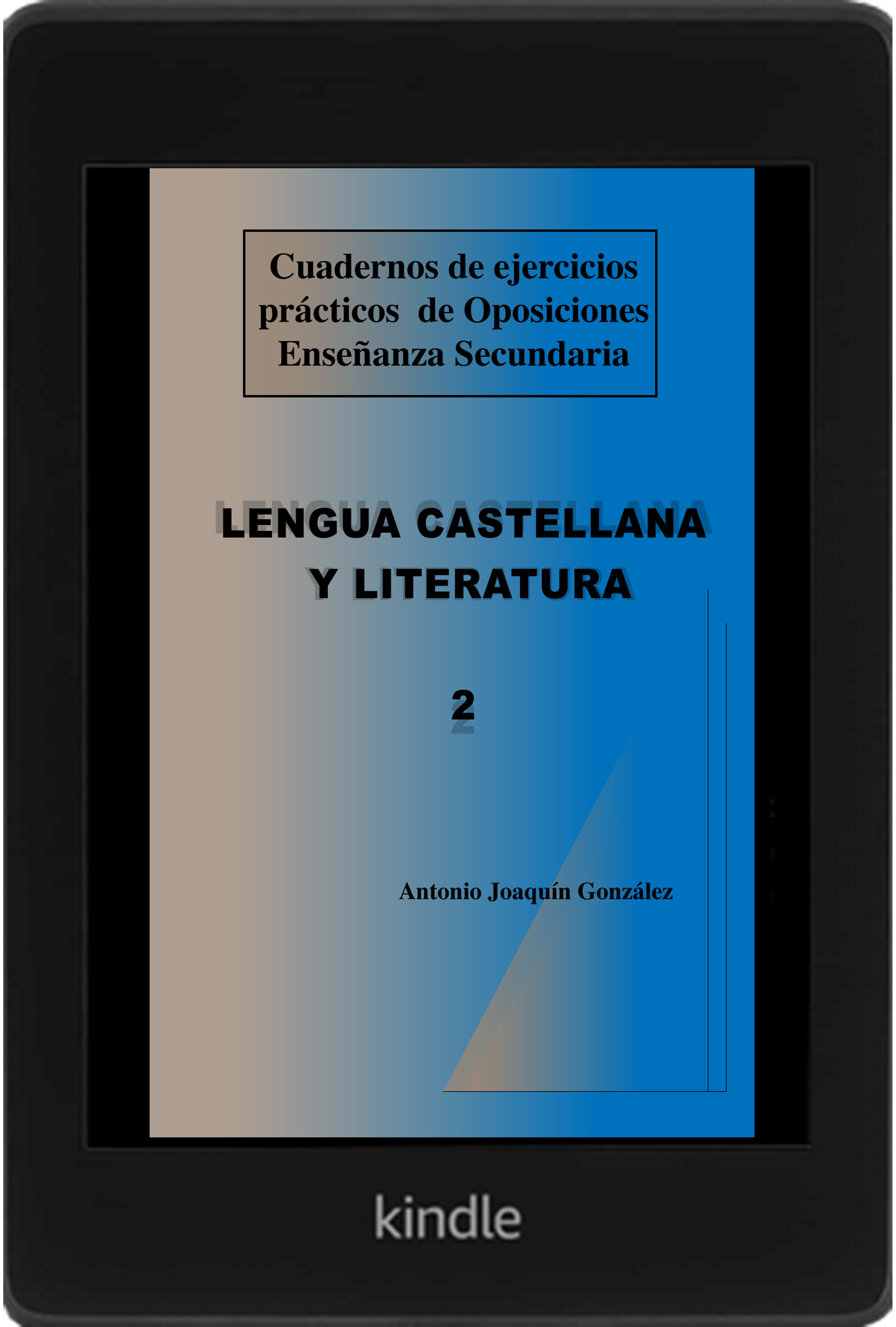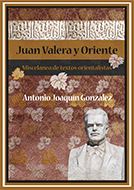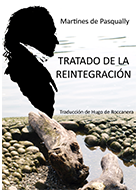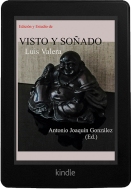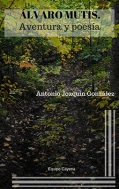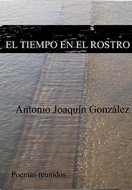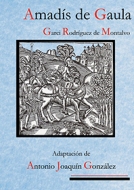CUANDO LAS PALABRAS ALCANZAN A LOS OTROS SENTIDOS.
SOBRE EL GATOPARDO DE GIUSEPPE TOMASI DE LAMPEDUSA
Antonio Joaquín González
Giuseppe Tomasi de Lampedusa (Palermo 1896-1957 Roma) retrata en su obra El Gatopardo un mundo que, por herencia, le tocó vivir, quizá sea por ello por lo que el esteticismo que caracteriza esta obra no se siente como algo ajeno o forzado. En El Gatopardo, mediante la exacerbación de los sentidos se busca alcanzar una verdad que radica en la sinceridad con la que un individuo, el príncipe Fabrizio de Salina, vive su existencia, más allá de los caóticos tiempos que le tocaron vivir. Una agonía de la historia totalmente necesaria para que, a la muerte del mundo viejo, el nuevo siga siendo exactamente igual. Qué necesaria hubiese sido la lectura de un texto como este en la España de 1978, al menos ahora sabríamos que siguen mandando los hijos de los que siempre detentaron el poder, aunque ya no sean los príncipes de casas solariegas casi derruidas, sino sus descendientes, con la sangre mezclada a la de los arribistas que, para medrar, vendían a sus propias hijas. No es este el tema, sin embargo, del que ahora me estaba ocupando.
¿Cómo consigue Giuseppe Tomasi de Lampedusa alcanzar esas cotas tan elevadas de sensorialidad? Fundamentalmente por el mantenimiento de la tensión; por la prolongación de un tiempo que no está medido en segundos sino en sensaciones. Una de las joyas al respecto que encontramos en la novela; Fabrizio se dirige al encuentro con su amante, una prostituta, Mariannina, “aquella carne joven demasiado manoseada, aquella resignada impudicia”. Nada es esta cita del príncipe con Mariannina, sin embargo, en su viaje hacia Palermo, leemos:
“Ahora, efectivamente, la calle pasaba por entre los pequeños naranjos en flor, y el aroma nupcial del azahar lo anulaba todo, como el plenilunio anula un paisaje: el olor de los caballos sudorosos, el olor del cuero de la tapicería del coche, el olor del príncipe y el olor del jesuita, todo quedaba cancelado por aquel perfume islámico que evocaba huríes y sensualidades de ultratumba”.
Fragmento que podría ser un digno heredero, en 1957, de las lecturas del príncipe Fabrizio de Salina, al cual le gustaba ojear los libros de los poetas decadentes franceses.
En esa búsqueda de la sensorialidad, tan magistralmente expresada en el párrafo citado, lo único que hay es el ansia de vivir, sentir la existencia hasta en su mínimo detalle, encontrarse con la posibilidad de habitar un cuerpo plenamente visto en su desnudez. Todo ello viene a ser una manifestación de una sensualidad, no tanto pagana como renacentista. Igual que sucedió con uno de los autores por los que Giuseppe Tomasi de Lampedusa manifestó su afecto: Stendhal. ¿Es ahora necesario recordar que el protagonista de La Cartuja de Parma también se llama Fabrizio (del Dongo)? Aunque éste no se entrega a la vida con la búsqueda de la sensación que leemos en las descripciones del mundo que acompañan a Fabrizio de Salina: el palacio casi derruido con tantas habitaciones que hasta su mismo propietario las desconoce en su totalidad; habitaciones, bibliotecas o alcobas, salones o espacios íntimos en los que el moho se habría enseñoreado si no fuese por ese clima seco de polvo y luz que acompaña el breve peregrinar de sus personajes, como en las cacerías de don Fabrizio acompañado por don Ciccio. Sensaciones que van junto a la contemplación de la mujer o su recuerdo, o la fantasía de su desnudez impregnando de “perfume del paraíso” las sábanas de Angelica, o su sabor con gusto de fresas y nata, tal y como lo imagina el propio príncipe cuando va solicitar la mano de Angelica para su sobrino Tancredo.
En El Gatopardo, el mundo es contemplado desde lo sensorial, porque los sentidos son el órgano de la vida
“Don Fabrizio conocía desde siempre esta sensación. Hacía decenios que sentía cómo el fluido vital, la facultad de existir, la vida en suma, y acaso también la voluntad de continuar viviendo, iban saliendo de él lenta pero continuamente, como los granitos se amontonan y desfilan uno tras otro, sin prisa pero sin detenerse ante el estrecho orificio de un reloj de arena”.
La sensación del tiempo que discurre irremediable y que acabará en la agonía del príncipe; hasta la Muerte misma resulta contagiada de esa mirada esteticista del mundo
“Esbelta, con un traje pardo de viaje y amplia tournure, con un sombrero de paja adornado con un velo moteado que no lograba esconder la maliciosa gracia de su rostro. Insinuaba una manecita con un guante de gamuza, entre un codo y otro de los que lloraban, se excusaba y se acercaba a él. Era ella, la criatura deseada siempre, que acudía a llevárselo. Era extraño que siendo tan joven se fijara en él. Debía de estar próxima la hora de la partida del tren. Casi junta su cara a la de él, levantó el velo, y así, púdica, pero dispuesta a ser poseída, le pareció más hermosa de como jamás la había entrevisto en los espacios estelares.
El fragor del mar se acalló del todo”.
Hermosa, desde luego que sí, descripción de cómo llega la muerte para quien ha visto belleza en un tiempo decadente, agonizante y materialista.
Era muy difícil que se alcanzasen las mismas cotas de sensorialidad obtenidas por Giuseppe Tomasi de Lampedusa, sin embargo, aunque utilizando un lenguaje diferente, el de la fotografía y el movimiento, Luchino Visconti lo conseguiría con la película que se basa en esta novela, en 1962. Son tantas las secuencias en las que Visconti logra plasmar el espíritu de las palabras de Lampedusa: el beso de Angelica a don Fabrizio bajo la celosa mirada de Alfonso-Tancredo, la persecución de los amantes por un palacio casi en estado de abandono, la larguísima escena del baile. Secuencias prolongadas en el tiempo y en la cadenciosidad de los encuadres para mantener en vilo unas sensaciones que, en el caso del filme no concluirán en la muerte del protagonista, al menos directamente planteada, porque desde un punto de vista metafórico, el sentido es el mismo, al presentar al príncipe arrodillándose al ver pasar a un sacerdote que corre para llevar los santos óleos a un moribundo, mientras en las calles en penumbra comienza a anunciarse al amanecer.