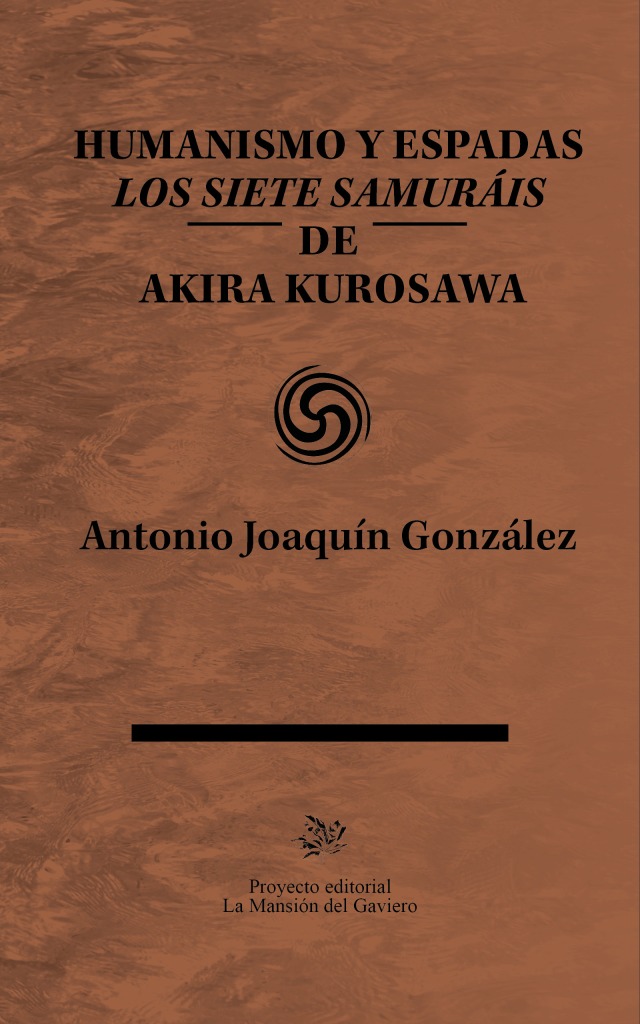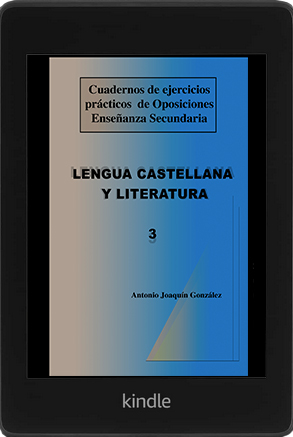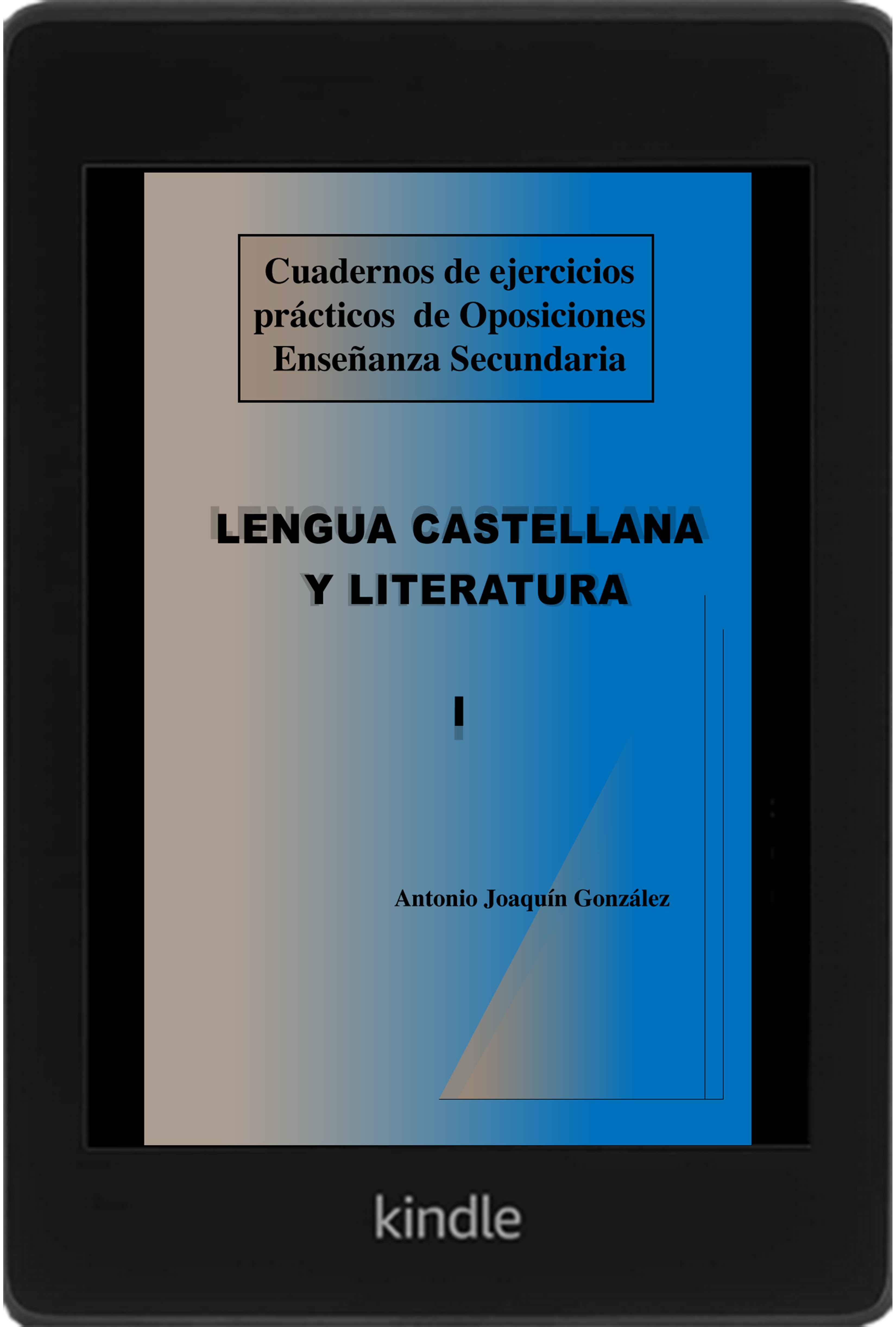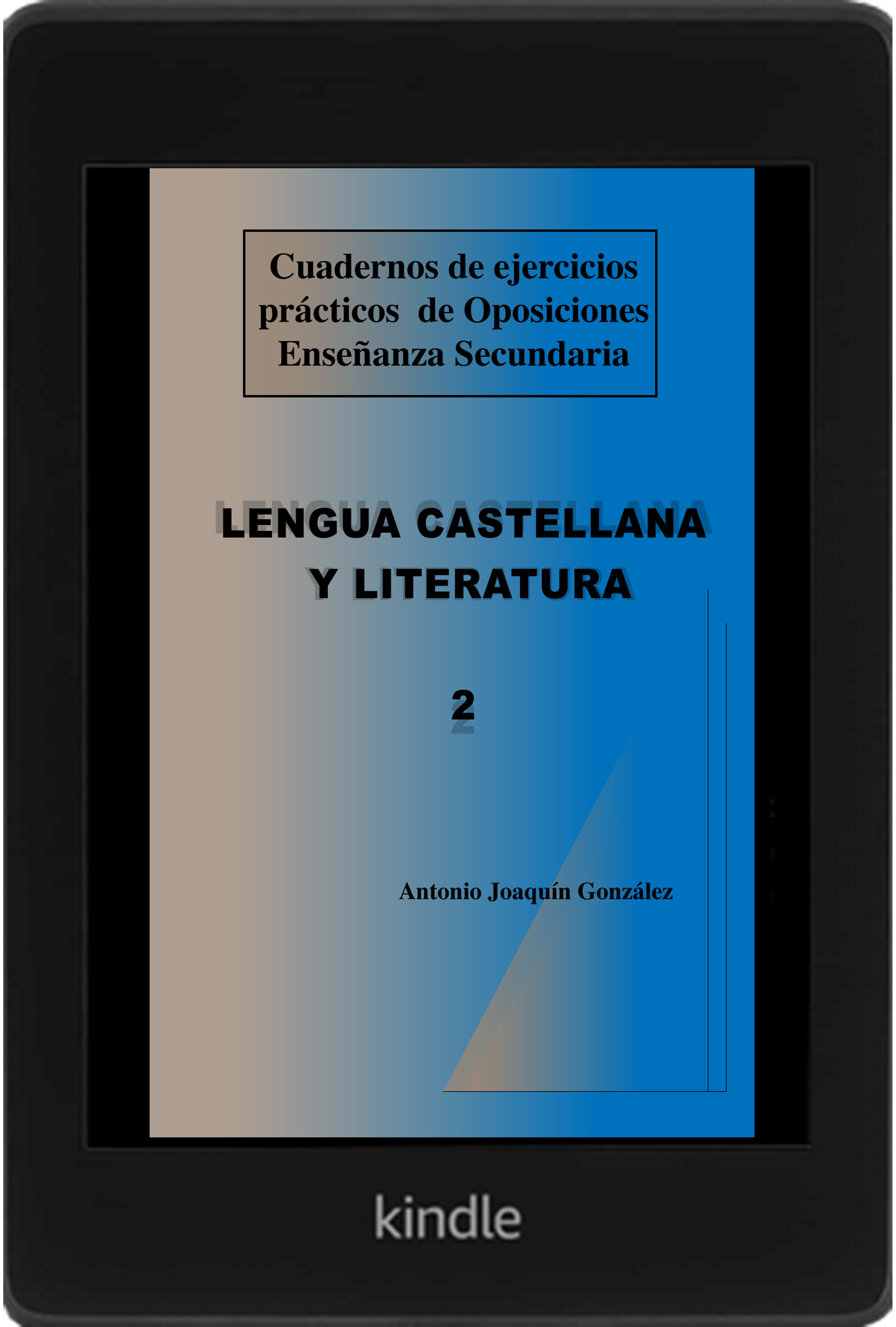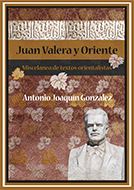Limpió de barro su rostro
y le pareció un ángel.
Calmó sus dolores con bálsamo
y miró su cuerpo.
No era amor lo que sentía
sino deseo.
Dejó caer su brial
y, desnuda, se tendió a su lado.
Fueron sus caricias la calma.
Nada, sino sus labios, había para él.
Se movían sus manos, con sabiduría de siglos.
Rozaban sus senos el herido pecho.
Y en la noche todo era silencio.
El ardor de las llagas,
el temblar por la fiebre como hielo
fueron fuego de pasión.
Desapareció el tiempo.
Nada importaba.
Cuando cicatrizasen sus heridas,
el caballero seguiría su camino.
Antonio Joaquín González
(El tiempo en el rostro).