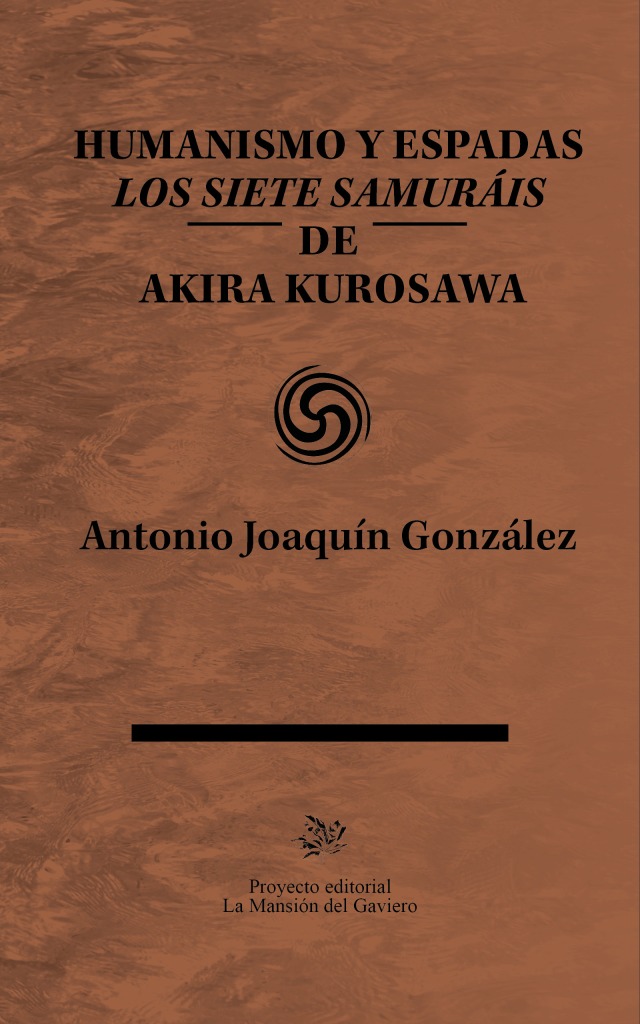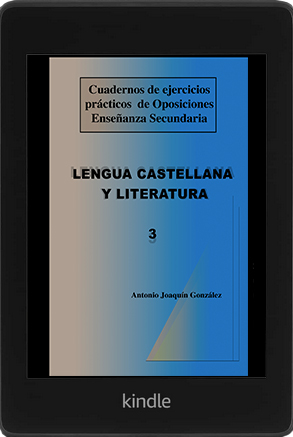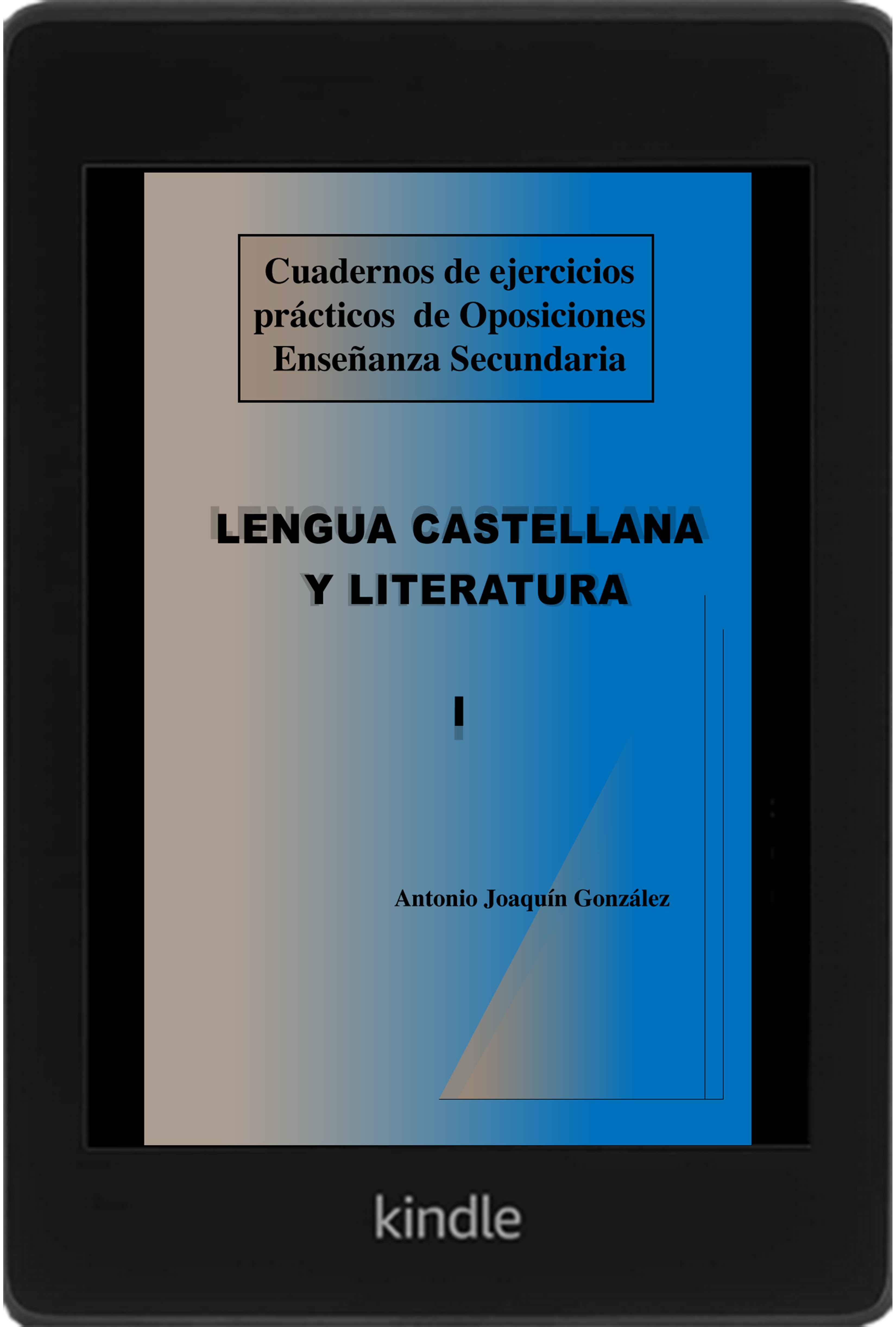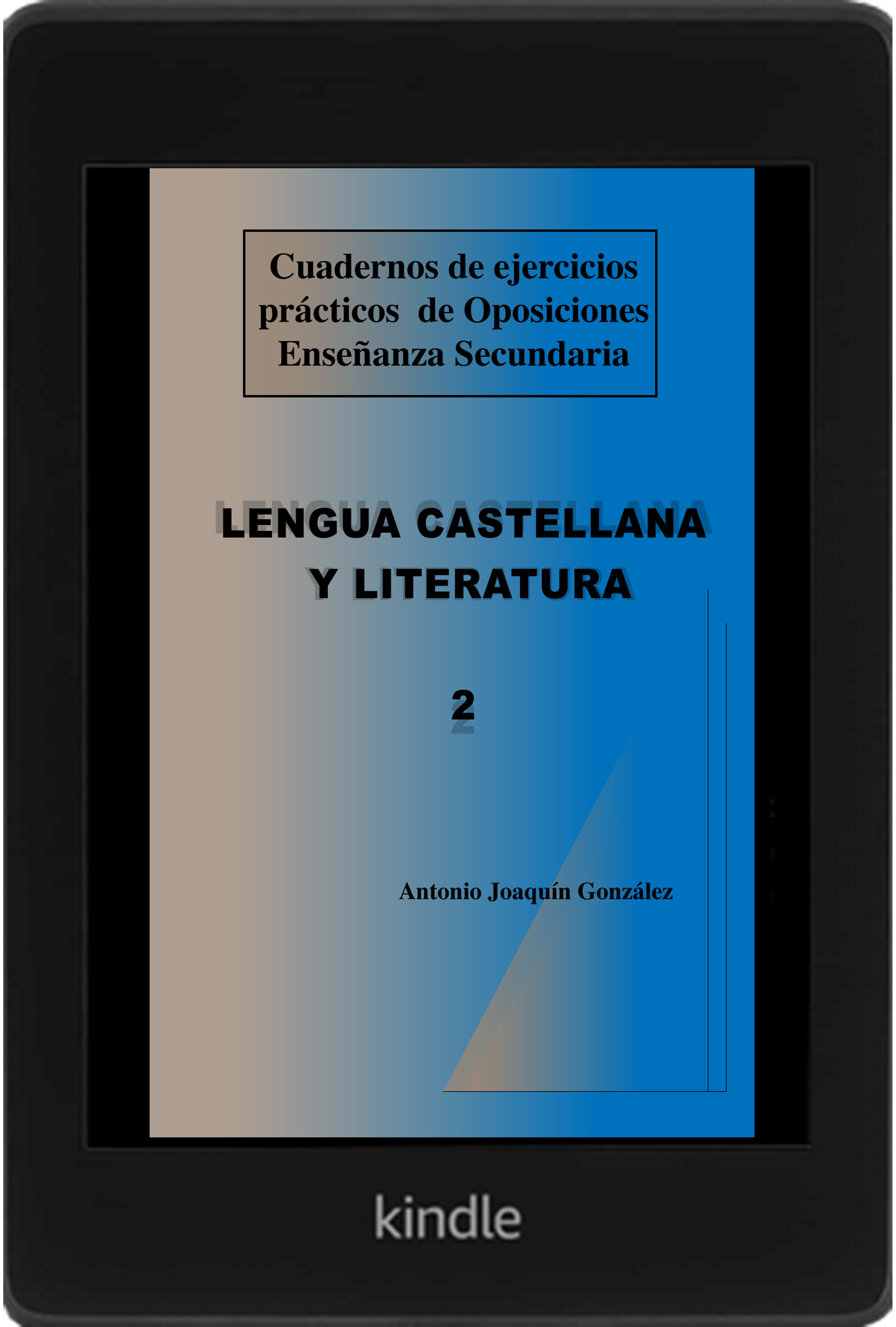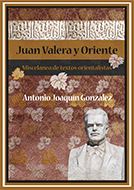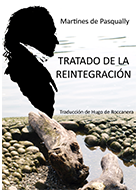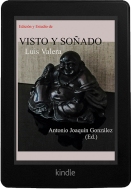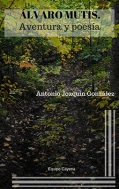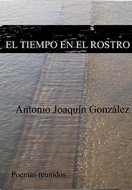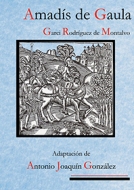(ÁLVARO MUTIS, LAWRENCE DURRELL Y D.H. LAWRENCE)
Es interesante percatarse de cómo el paisaje en lo que tiene de humano representa un mestizaje que es el de buena parte de las orillas del Mediterráneo; mezcla que supone una serie de contrastes que permiten la convivencia desde antiguo de la cultura musulmana y la cristiana, de la mezquita y el monasterio. Leamos este fragmento en el que la contemplación estética del paisaje se funde con el eclecticismo religioso, que también es cultural: “en verdad que los claustros de la abadía, con sus naranjos pesadamente cargados y brillantes jardines eran un estudio de contrastes: la grave calma contemplativa de lo gótico era perforada por todas partes, como el silencio perfora la música, por la lujuria mediterránea de sus frutos amarillos y sus relucientes hojas verdes” (Durrell 1987:74). Un templo cristiano y la lujuriosa atmósfera de la isla y un solitario musulmán, un Hadj que habita un morabito y al cual visita el autor, estableciendo una relación casi sin palabras, ya que estas no son necesarias entre aquellos que comparten la plena experiencia del que considera el mundo como su hogar, porque ha logrado la integración absoluta, pues no siempre la vida ha de conducir a la desesperanza de Maqroll sino a la iluminación en “Una calle de Córdoba” de Mutis. Quizá una de las más hermosas imágenes de Limones amargos sea esta que corresponde al momento en el que el narrador abandona el morabito:
“comencé a caminar hacia el sol poniente, a lo largo de la marfileña línea de la costa, mientras él [el hombre santo] se quedó inmóvil como un lagarto, observándome. Las sombras salieron a mi encuentro, y con ellas el frío de la tierra, mientras giraba sobre su eje hacia la oscuridad. La isla se hundía en el azul, como dentro de un descomunal tintero. Pero cuando miré hacia atrás, la mezquita seguía llameando de luz vertical y enfática haciéndose eco de los antiguos descubrimientos que todavía siguen rondando por nuestra arquitectura: el cubo, la esfera, el cuadrado, el cilindro. Y la figurita negra continuaba inmóvil, clavada como una estatua, con el gatito pardo en los brazos, mirándome” (Durrell 1987:248).
 Magnífica representación de la imposibilidad de comunicar los sentimientos cuando estos son tan profundos que exigen de la soledad y la comunión con un paisaje que paulatinamente se va sumergiendo en las sombras. Así es como siempre suele desaparecer Maqroll después de sus discursos en los que libera su ser y verbaliza su inmensa humanidad; porque la amistad se plasma en el silencio, más todavía cuando lo que transmite es la tristeza del que entiende el mundo desde la lucidez de la desesperanza. Todo ello sucede cuando las circunstancias políticas, la lucha por la independencia chipriota, hacen que el narrador de Limones amargos opte por abandonar la isla.
Magnífica representación de la imposibilidad de comunicar los sentimientos cuando estos son tan profundos que exigen de la soledad y la comunión con un paisaje que paulatinamente se va sumergiendo en las sombras. Así es como siempre suele desaparecer Maqroll después de sus discursos en los que libera su ser y verbaliza su inmensa humanidad; porque la amistad se plasma en el silencio, más todavía cuando lo que transmite es la tristeza del que entiende el mundo desde la lucidez de la desesperanza. Todo ello sucede cuando las circunstancias políticas, la lucha por la independencia chipriota, hacen que el narrador de Limones amargos opte por abandonar la isla.
Lawrence Durrell pertenece a ese grupo de británicos que, sin llegar a integrarse en el mundo en el que están, aprecian lo mediterráneo y lo consideran como uno de esos puntos de luz desde los que se genera la cultura; así, acepta plenamente la idea que defiende su amigo Panos acerca del eclecticismo –porque poca pureza en sentido de constricción hay en la verdadera civilización- del mundo occidental, suma de pensamiento indio, clasicismo griego, cristianismo paulista y templario; todo ello desde la explicación de un mito de la Antigüedad mediterránea, el de Afrodita:
“Panos explicaba la significación de la leyenda de Afrodita, que según él creía, había sido mal interpretada por los historiadores. Era un símbolo, dijo con seguridad, no de licencia y sensualidad, sino de la naturaleza doble del hombre, proposición que se encontraba en el corazón de las antiguas religiones de las que aquella derivaba y de las cuales su leyenda era la más duradera y poética de los ejemplos europeos. Pertenecía a un mundo de inocencia ajeno a la esfera de las estériles sensualidades que se adscribían a su culto; era una india” (Durrell 1987:175).
Debido a los acontecimientos de la isla, el autor ha de abandonar Chipre. En los últimos momentos recorre sus calles y descubre el cada día de sus habitantes, en apariencia, ajenos a esa lucha por romper con el Imperio Británico. Uno de sus últimos actos recuerda mucho al de Jamil en el relato de Álvaro Mutis, cuando tira al mar todos los recuerdos que ha ido acumulando durante su estancia en Pollensa. Así lo cuenta Lawrence Durrell:
 “Me ocupé en el pequeño estudio, revolviendo un cajón de libros, encontré la vieja cesta que me había acompañado en todos mis viajes a Chipre. Estaba llena de fragmentos coleccionados por mi hija, enterrados en un puñado de arena que se filtraba lentamente por entre el tejido de mimbre, lo volqué todo en una hoja de diario, recordando mentalmente, mientras daba vuelta a los fragmentos con dedos curiosos, dónde había adquirido cada uno: vidrio romano, azul y vítreo como el mar estival en los lugares profundos; asas de ánforas de Salamina, con la marca impresa a pulgar en la suave arcilla y mosaicos del piso de la casa de campo cercano a Pafos; fragmentos verde antico; conchas marinas de las llamadas orejas de Venus; una moneda victoriana de un penique; fragmentos del mosaico amarillo de alguna iglesia bizantina; múrice púrpura, erizos de mar desecados y huesos de calamares blancos como la tiza; una tibia; fragmentos de un huevo de pájaro; una piedra verde contra el mal de ojo. En conjunto, una especie de documentación de nuestra estancia en Chipre. <Xenu, tira todo esto> ordené” (Durrell 1987:257).
“Me ocupé en el pequeño estudio, revolviendo un cajón de libros, encontré la vieja cesta que me había acompañado en todos mis viajes a Chipre. Estaba llena de fragmentos coleccionados por mi hija, enterrados en un puñado de arena que se filtraba lentamente por entre el tejido de mimbre, lo volqué todo en una hoja de diario, recordando mentalmente, mientras daba vuelta a los fragmentos con dedos curiosos, dónde había adquirido cada uno: vidrio romano, azul y vítreo como el mar estival en los lugares profundos; asas de ánforas de Salamina, con la marca impresa a pulgar en la suave arcilla y mosaicos del piso de la casa de campo cercano a Pafos; fragmentos verde antico; conchas marinas de las llamadas orejas de Venus; una moneda victoriana de un penique; fragmentos del mosaico amarillo de alguna iglesia bizantina; múrice púrpura, erizos de mar desecados y huesos de calamares blancos como la tiza; una tibia; fragmentos de un huevo de pájaro; una piedra verde contra el mal de ojo. En conjunto, una especie de documentación de nuestra estancia en Chipre. <Xenu, tira todo esto> ordené” (Durrell 1987:257).
Lawrence Durrell publicó The Greek Islands en 1978. Se trata de un texto de carácter personal, cercano a lo que puede considerarse como una guía para viajeros curiosos, aunque desde su propia experiencia y visión de las islas. En el momento en que se redacta el prólogo de esta obra, Provenza en 1977, la situación de Chipre es compleja, así que prefiere no incluirla en su texto, pese a que representa un elemento fundamental en la cultura griega, tanto desde el punto de vista artístico –el nacimiento del estilo dórico- como desde el simbólico, por ser considerada la isla como el lugar de nacimiento de Afrodita; además, con Limones amargos cumple su cometido. El autor confiesa ser deudor de dos textos que le han ayudado en su labor: The companion Guide to the Greek Islands (1963) y de J.C. Lawson, Modern Greek Folklore and Ancient Greek Religion (1920); esta última mención puede resultar bastante significativa sobre cuáles son algunos de los objetivos marcados en su redacción.