Una traducción del primer fragmento de
“La consagración de la mujer” de Victor Hugo
Alejandro Cisneros
 “La consagración de la mujer” forma parte de La leyenda de los siglos de Victor Hugo (1802-1885). La primera serie de esta epopeya fue publicada en 1859; su autor siguió trabajando en ella hasta 1883, cercana ya su muerte. La primera traducción de esta obra al español data de 1886.
“La consagración de la mujer” forma parte de La leyenda de los siglos de Victor Hugo (1802-1885). La primera serie de esta epopeya fue publicada en 1859; su autor siguió trabajando en ella hasta 1883, cercana ya su muerte. La primera traducción de esta obra al español data de 1886.
La leyenda de los siglos es un inmenso poema épico en el que se contiene la Historia de la Humanidad desde la creación del mundo según la mitología bíblica del Génesis hasta un futuro utópico que muestra el pensamiento optimista de un luchador como fue Victor Hugo; su mirada describe un porvenir de pleno desarrollo técnico hacia la felicidad y de democracia en su sentido de libertad absoluta del ciudadano. La gesta humana y universal que narra va más allá de lo puramente narrativo hasta alcanzar momentos de una exaltación lírica acorde a la poética simbólica que por esa época se está desarrollando en Europa (baste recordar en este sentido a Baudelaire, cuyos comentarios sobre la obra fueron encomiásticos).
Respecto a las circunstancias biográficas del autor por esta época. En 1851, Victor Hugo es miembro del Comité de resistencia contra el golpe de estado de Louis Napoleón (coronado como Napoleón III); por plebiscito, en diciembre de 1852, el estado francés se constituye como Imperio. Victor Hugo se exilia, con pasaporte falso a Bruselas, comenzando así un largo alejamiento de su patria. De Bélgica a Jersey en 1852; en esta isla del Reino Unido será iniciado en 1853 en el espiritismo por Madame de Girardin. A consecuencia de un enfrentamiento con la corona inglesa, Hugo será expulsado de Jersey en 1855 y pasará a instalarse durante quince años en la isla de Guernesey. El año 1859 rehúsa la amnistía que se le ofrece. El Pequeño Napoleón capitula en Sedán en septiembre de 1870 ante los prusianos; en Francia se proclama la República y pocos días después, Victor Hugo se encuentra en París. Así pues, buena parte de La leyenda de los siglos es producto realizado en el exilio.
miembro del Comité de resistencia contra el golpe de estado de Louis Napoleón (coronado como Napoleón III); por plebiscito, en diciembre de 1852, el estado francés se constituye como Imperio. Victor Hugo se exilia, con pasaporte falso a Bruselas, comenzando así un largo alejamiento de su patria. De Bélgica a Jersey en 1852; en esta isla del Reino Unido será iniciado en 1853 en el espiritismo por Madame de Girardin. A consecuencia de un enfrentamiento con la corona inglesa, Hugo será expulsado de Jersey en 1855 y pasará a instalarse durante quince años en la isla de Guernesey. El año 1859 rehúsa la amnistía que se le ofrece. El Pequeño Napoleón capitula en Sedán en septiembre de 1870 ante los prusianos; en Francia se proclama la República y pocos días después, Victor Hugo se encuentra en París. Así pues, buena parte de La leyenda de los siglos es producto realizado en el exilio.
Más que como poema épico narrativo, La leyenda de los siglos puede ser calificada como una epopeya de carácter visionario (en la línea que encontramos en otros autores del temprano Romanticismo, como William Blake). Una epopeya en la que se busca un mensaje que conduzca, tanto al poeta como a su lector, hacia la revelación; el punto de partida, desde luego, es la realidad, la Historia; el punto de llegada, la expresión de lo Absoluto definido en la Belleza, la Bondad y la Libertad. La leyenda de los siglos es una peregrinación hacia la Perfección de un mundo, no necesariamente espiritual, aunque está plenamente relacionada con la captación de un mundo ideal en el sentido platónico del término. Los versos de Victor Hugo, en muchos momentos, avanzan hacia la belleza, en el mismo sentido en el que algunas décadas después lo hará la poesía pura.
En el fragmento traducido a continuación se observa el principio espiritual que rige buena parte del planteamiento poético de Hugo. La expresión de las fuerzas telúricas, la sensualidad del paisaje, cercanas ambas a la idea del panteísmo, son, mejor, una épica de la búsqueda de la luz, un combate perpetuo contra las sombras. La presencia de Dios es secundaria. El protagonismo está en la Humanidad que camina hacia la Luz.
I
Victor Hugo
Aparecía la aurora; ¿qué amanecer era éste? Un abismo
de deslumbramiento, vasto, insondable, sublime;
un ardiente rayo de inmensa paz y bondad.
Eran las primicias de la tierra, y brillaba
la claridad serena ante un cielo inalcanzable,
que era lo único que de visible tiene Dios.
A todo llegaba la luz; a la sombra y a la tenebrosa niebla.
Avalanchas de oro se vertían desde el azur.
El día en llamas, en el fondo de la tierra radiante,
hacía arder en esplendores hasta la vida más alejada.
Horizontes sombríos, poblados de alzadas rocas
y de árboles encendidos como el hombre no volverá a ver,
reverberaban como un sueño, en brillos de vértigo
en un abismo de maravillas y relámpagos.
Púdico en su desnudez, el Edén despertaba perezoso.
Los pájaros gorjeaban un himno encantador,
tan fresco, tan lleno de gracia, tan suave, tan tierno
que distraía a los ángeles, embelesados al oírlo.
Hasta el rugido del tigre era dulce.
En los prados pastaba, rodeado de lobos, el cordero.
En los mares, el alción era amado por la Hidra.
En los valles, osos y ciervos mezclaban su aliento.
Vacilaban, en el Coro de voces infinitas,
entre el grito de la cripta y la canción del nido.
La plegaria se convertía en Luz,
y en la Naturaleza, todavía inmaculada,
vivía el eterno acento del Verbo.
En este mundo celestial, angélico, inocente,
la mañana susurraba una palabra santa,
sonreía, y el amanecer era un aura.
Todo poseía la figura íntegra de la felicidad.
Ninguna boca expelía un aire ponzoñoso.
Ningún ser había perdido su primigenia majestad.
Toda luz que el infinito podía emanar
se fundía estallando en la claridad del aire.
El viento jugaba entre tal explosión de luminarias,
entre el torbellino libre y huidizo de las nubes
el infierno balbuceaba apagados vagidos
que se desvanecían entre los gritos de alegría
de aguas, montes, bosques, la tierra y el cielo.
Vientos y relámpagos engendraban tales delirios
que las florestas vibraban como gigantescas cítaras.
Desde la sombra a la claridad, del valle a la montaña,
germinaba una venerable fraternidad.
La estrella sin soberbia y el gusano sin envidia;
de un ser a otro, todo era adoración.
Tanto la armonía como la claridad vertían
un éxtasis divino sobre la esfera adolescente
que parecía manar del misterioso corazón del orbe.
La hierba trémula, las nubes y las ondas,
la misma roca que sueña y calla;
el árbol, penetrado por la luz, cantaba.
Cada flor, compartiendo su hálito y su pensamiento
con el cielo sereno del que desciende el rocío,
recibía una perla y entregaba un perfume.
El Ser resplandecía. El Uno en todo, el Todo en uno.
El paraíso destellaba bajo la sombra de los ramajes,
bajo la vida colmada de umbría y repleta de murmullos,
y la luminosidad estaba hecha de Verdad,
y en todo estaba la Gracia y la Pureza.
Todo era llamas, felicidad, bondad, dulzura, clemencia.
Así eran los grandiosos días con su amanecer excelso.
Retrato de Victor Hugo
 En Siete tratados, Juan Montalvo (escritor ecuatoriano 1832-1889) escribe sobre Victor Hugo:
En Siete tratados, Juan Montalvo (escritor ecuatoriano 1832-1889) escribe sobre Victor Hugo:
“Victor Hugo se ha elevado tanto sobre sus compatriotas y sobre el mundo, que su frente está resplandeciendo allá, perdida casi en las nubes. Este anciano prodigioso, maravilla de nuestros tiempos, sonará en la posteridad, así como el viejo Homero hace con su nombre el ruido que asorda las épocas civilizadas y cultas del género humano. Hugo está poseído por una divinidad profética y echa en grito supremo esas alabanzas, esas maldiciones, esos consejos, esos reproches; esas promesas, esas negativas con las cuales nos llena de luz o de oscuridad, de gozo o de melancolía, de esperanza o de abatimiento en la senda de la vida por donde vamos adelante en busca de ese todo o esa nada que hallaremos al otro lado de la sepultura. Victor Hugo, aun en sus delirios inconexos, es sublime; ni puede ser de otro modo cuando Dios es el remate de sus pensamientos y afecciones. No hay quien resista su poder: los astros le franquean su fuego; las estrellas le cuentan sus amores, los ángeles hablan con él rompiendo el universo en viaje invisible para los mortales. Montañas, rocas, desiertos, huracanes son sus amigos; con ellos departe, como Byron. Pero ese grande se hace pequeño cuando da vagidos un niño, cuando gime un pobre, cuando se lamenta una desgraciada. Vedle, ya se apea de su trono, y enjuga las lágrimas de los que padecen, y da consuelo a las aflicciones con esa dulce voz de poeta que parece haber nacido sólo para ese humilde, santo ministerio. ¿Qué mujer inocente y fervorosa ora como él? ¿qué niña perdida de amor llora como él? ¿qué patriota habla y triunfa como él? ¿qué héroe se dispara hacia la gloria y corre como él? ¿qué sacerdote predica como él? ¿qué profeta amenaza como él? ¿Qué pontífice infunde respeto como él? ¿qué juez castiga como él? ¿qué monarca fulgura como él? Brilla como relámpago, estalla como trueno, declina como tarde, se apaga como crepúsculo, se enlobreguece como noche, y, foco de oscuridad gloriosa, arroja negros ayes de terrífica armonía. Cuando con su varilla mágica le toca en la frente a la estatua de Enrique IV, yo tiemblo; ese hombre de bronce se mueve, abre el paso, baja de su pedestal, y lento, callado, misterioso, horrible se pierde en la oscura ciudad, y se va hiriendo con sus plantas las losas del pavimento a no sé qué lúgubre conferencia con otras sombras coronadas. Relaciones con las estatuas, quehaceres con la tumba, secretos con la eternidad, todo tiene”.



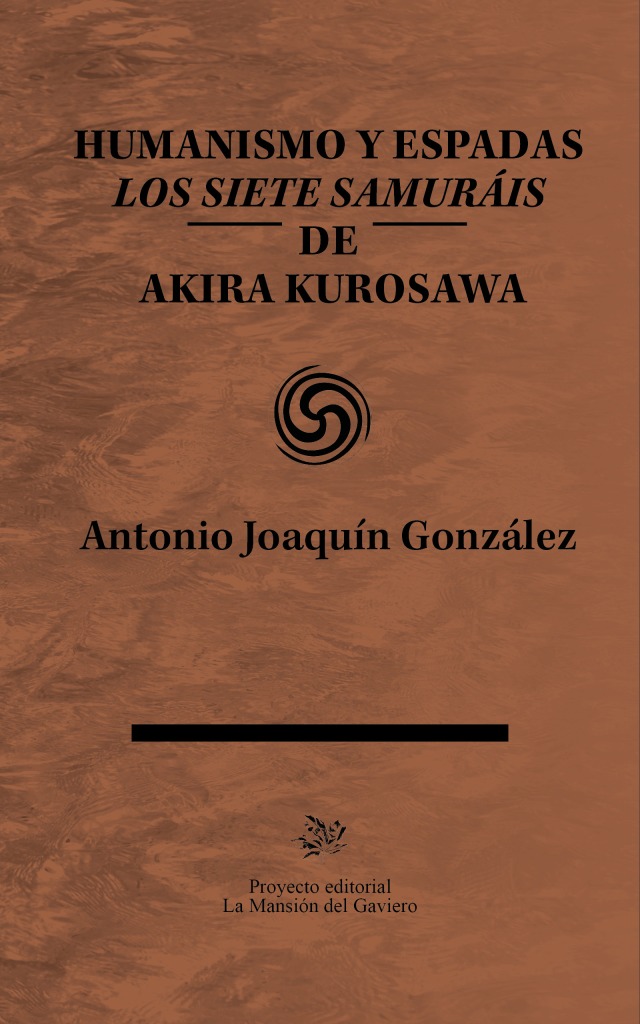




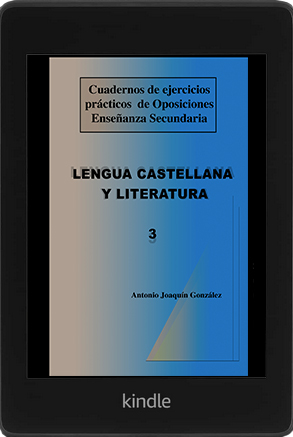

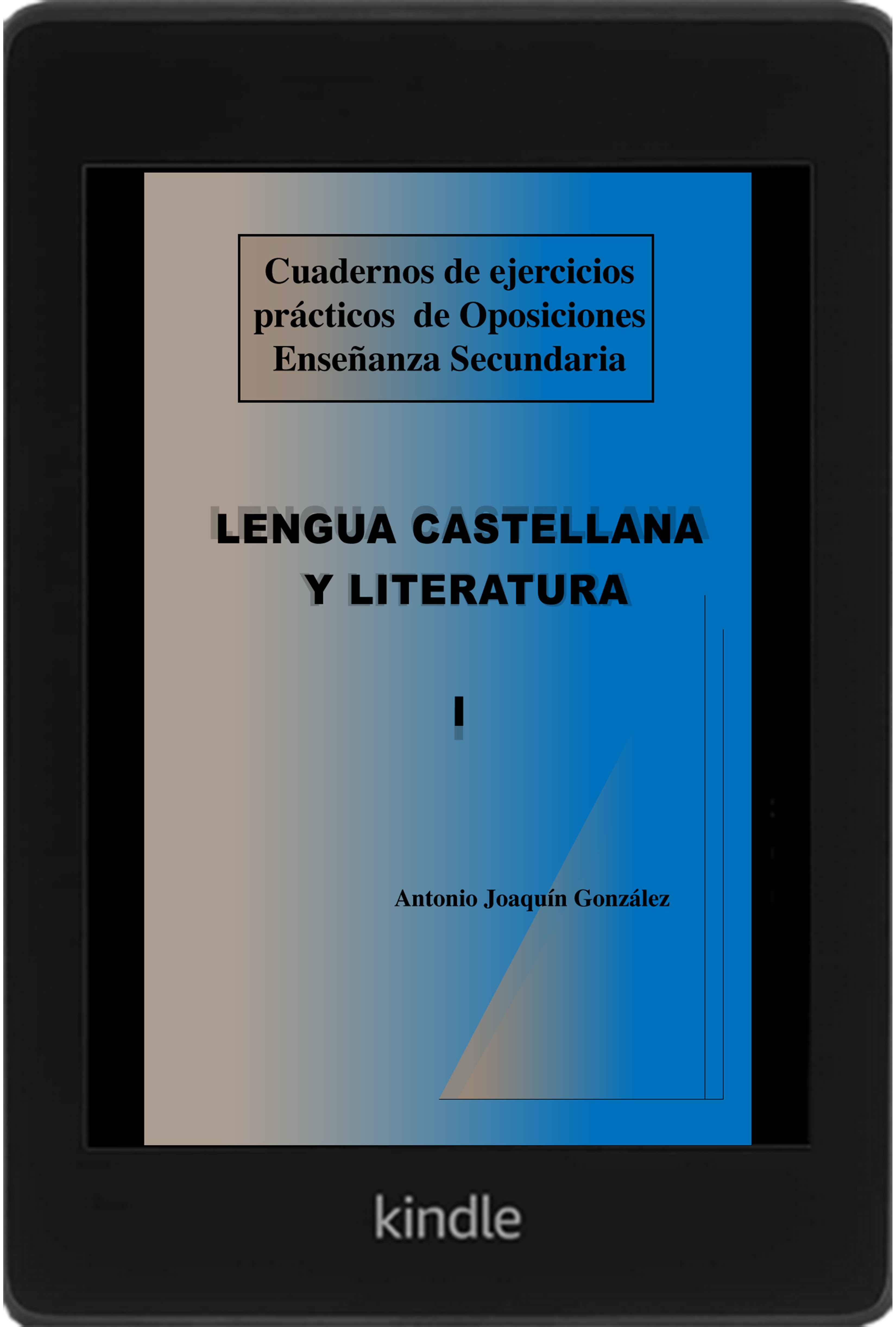
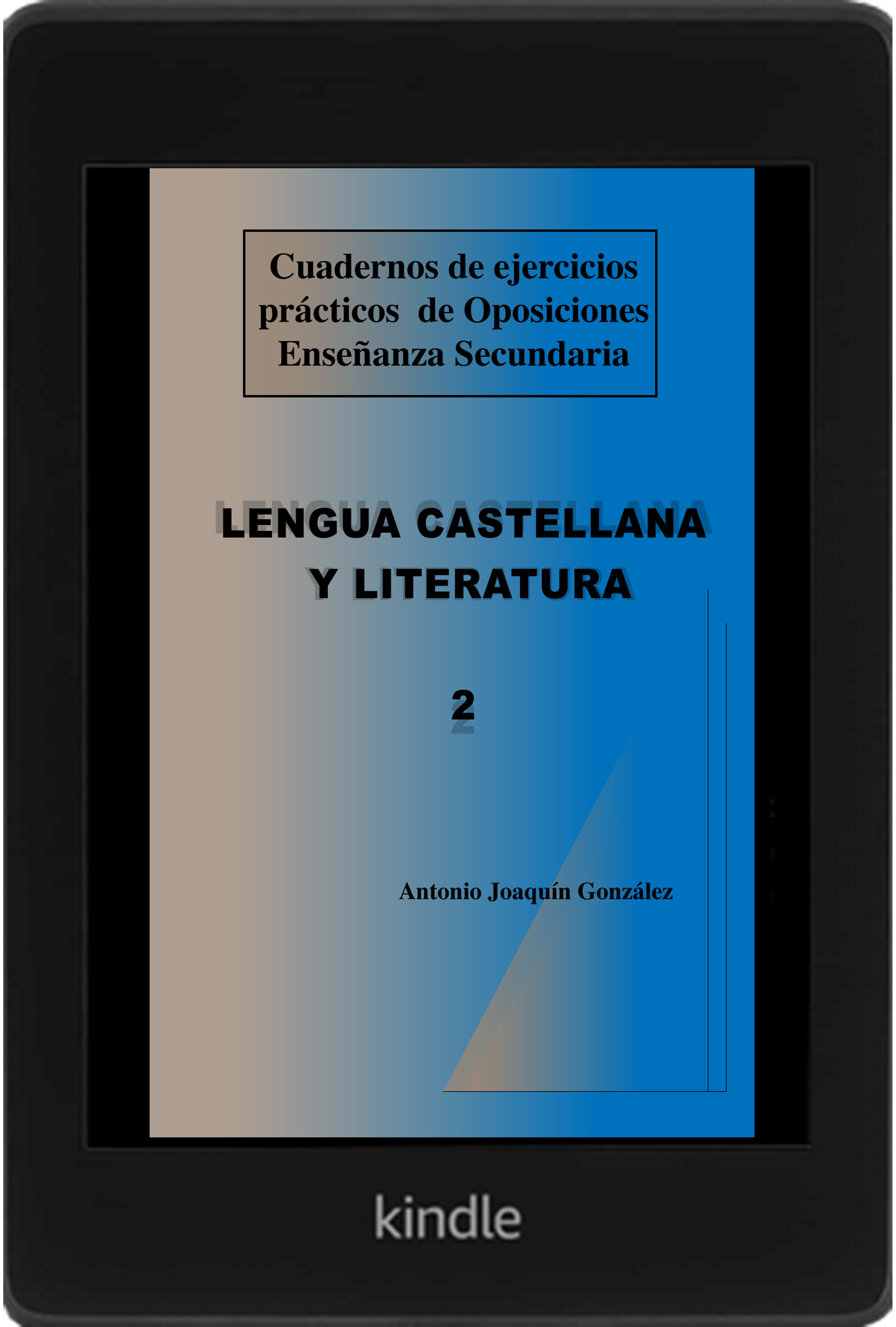

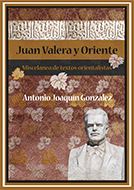












Precioso. Buen trabajo querido Antonio
Pingback: Bug Jargal de Victor Hugo | La Mansión del Gaviero
Pingback: Iluminismo y revolución en el Caribe del siglo XVIII | La Mansión del Gaviero
Pingback: ROSA MÍSTICA | La Mansión del Gaviero