(ÁLVARO MUTIS, LAWRENCE DURRELL Y D.H. LAWRENCE)
 El viaje hacia Levante también es un periplo en pos de la iluminación y esto lo consigue, es indudable, Álvaro Mutis, sobre todo en Los emisarios. Hay otro autor colombiano también que puede transplantar a la perfección su interpretación del mundo desde el Realismo mágico a las tierras que para el latinoamericano son allende el mar, casi con el mismo espíritu con el que los cruzados describían su gesta como Fazienda de Ultramar. Este escritor es Gabriel García Márquez que en Doce cuentos peregrinos describe, ficcionalizando, algunas de las experiencias que muy bien pudieron sugerirle sus años en España en torno a la década de 1970. Entre los relatos que forman la colección quiero hacer referencia ahora a uno que me parece especialmente impresionante, por la calidad de lo numinoso y del sentimiento de otredad que genera la tragedia. Se trata de “Tramontana”. Aquí la costa mediterránea de Cataluña alcanza un protagonismo significativo. No quiero desvelar la conclusión del relato, venturoso es quien no haya leído todavía este libro, porque le aguarda una experiencia mágica. Lo que me interesa es presentar unas breves anotaciones, no hay para más, en las que se manifiesten las características de este paisaje mediterráneo. Todo sucede entre Barcelona y Cadaqués, “uno de los pueblos más bellos de la Costa Brava, y también el mejor conservado” (García Márquez 1992:180); aunque como bien sabe quien es asiduo lector de relato gótico, la belleza y lo terrible van unidos –un ejemplo de ello: La mansión de Araucaíma de Álvaro Mutis-. Lo espeluznante e instrumento de la tragedia es el mismo viento que le da título al cuento peregrino:
El viaje hacia Levante también es un periplo en pos de la iluminación y esto lo consigue, es indudable, Álvaro Mutis, sobre todo en Los emisarios. Hay otro autor colombiano también que puede transplantar a la perfección su interpretación del mundo desde el Realismo mágico a las tierras que para el latinoamericano son allende el mar, casi con el mismo espíritu con el que los cruzados describían su gesta como Fazienda de Ultramar. Este escritor es Gabriel García Márquez que en Doce cuentos peregrinos describe, ficcionalizando, algunas de las experiencias que muy bien pudieron sugerirle sus años en España en torno a la década de 1970. Entre los relatos que forman la colección quiero hacer referencia ahora a uno que me parece especialmente impresionante, por la calidad de lo numinoso y del sentimiento de otredad que genera la tragedia. Se trata de “Tramontana”. Aquí la costa mediterránea de Cataluña alcanza un protagonismo significativo. No quiero desvelar la conclusión del relato, venturoso es quien no haya leído todavía este libro, porque le aguarda una experiencia mágica. Lo que me interesa es presentar unas breves anotaciones, no hay para más, en las que se manifiesten las características de este paisaje mediterráneo. Todo sucede entre Barcelona y Cadaqués, “uno de los pueblos más bellos de la Costa Brava, y también el mejor conservado” (García Márquez 1992:180); aunque como bien sabe quien es asiduo lector de relato gótico, la belleza y lo terrible van unidos –un ejemplo de ello: La mansión de Araucaíma de Álvaro Mutis-. Lo espeluznante e instrumento de la tragedia es el mismo viento que le da título al cuento peregrino:
“un silbido que poco a poco se fue haciendo más agudo e intenso, y se disolvió en un estruendo de temblor de tierra. Entonces empezó el viento. Primero en ráfagas espaciadas cada vez más frecuentes, hasta que una se quedó inmóvil, sin una pausa, sin un alivio, con una intensidad y una sevicia que tenía algo de sobrenatural” (García Márquez 1992:183).
Desde esa presencia física va a suceder lo trágico, la muerte. También es lo ominoso el rasgo que sirve como contraste para un paisaje tan idílico como es la isla de Pantelaria, en el extremo meridional de Sicilia, en “Un verano feliz de la señora Forbes”, cuando las fuerzas telúricas y del mar acaban asociándose a la pulsión erótica que, no puede ser de otro modo, habrá de concluir en drama.
El Mediterráneo encuentra otros dos momentos especialmente reseñables en la obra de Álvaro Mutis; el primero de ellos es un relato publicado en 1978, La muerte del estratega, de ambientación pseudohistórica. El otro es “Jamil”. Respecto al primero, cuenta la vida de Alar el Ilirio, en la época de la emperatriz Irene, entre finales del siglo VIII y principios del IX. En él, lo mediterráneo alcanza un protagonismo especial, no sólo en la configuración de los personajes, también desde el ambiente histórico, que pretende ser un eco de las circunstancias de esa época en el Mediterráneo levantino. Este último aspecto es casi secundario, pues el afán que mueve a su autor es analizar el proceso mediante el cual la desesperanza, ese tema tan frecuentado por Álvaro Mutis, se va adueñando de un hombre de mente lúcida y triunfador en muchos de los aspectos de la vida. La descripción del Mediterráneo que el personaje recorre es un eco de sus mismas lecturas, las de los poetas latinos Virgilio, Horacio y Catulo que “le acompañaban dondequiera que fuese” (Mutis 2007:103). En La muerte del estratega el espacio es ese Mare Nostrum que, aunque ya no plenamente romano, marcó la esencia cultural de la Alta Edad Media, pues en él se produjeron los encuentros y desencuentros que habrían de definir el desarrollo cultural del Occidente (Abulafia 2013).
 Por lo que respecta a “Jamil” nos interesa su descripción de la isla de Mallorca a la cual llega el narrador frecuente de Empresas y tribulaciones de Maqroll el Gaviero, un alter ego del propio Álvaro Mutis. Su visión de la isla está marcada por un acercamiento histórico a lo ajeno (González 2019), aunque solo en un primer momento, puesto que, como queda claro en Los emisarios, el autor ha hecho suyo el ambiente, se adueña del espacio, recuperando una herencia que le viene de la familia Mutis cuyo solar hispánico se documenta en la ciudad de Cádiz. Pero aunque el autor se considere miembro de la tradición mediterránea, no puede evitar contemplar el paisaje desde la mirada del que lo ve por primera vez. Así, cuando describe algunos de los aspectos de la isla, responde plenamente al esquema que ya hemos observado en Durrell y en Lawrence. Así podemos mencionar la descripción que Maqroll hace de Pollensa –en la isla de Mallorca- a Jamil, el niño que convierte al desesperanzado Gaviero en un ejemplo de soledad habitada (Ayram 2015):
Por lo que respecta a “Jamil” nos interesa su descripción de la isla de Mallorca a la cual llega el narrador frecuente de Empresas y tribulaciones de Maqroll el Gaviero, un alter ego del propio Álvaro Mutis. Su visión de la isla está marcada por un acercamiento histórico a lo ajeno (González 2019), aunque solo en un primer momento, puesto que, como queda claro en Los emisarios, el autor ha hecho suyo el ambiente, se adueña del espacio, recuperando una herencia que le viene de la familia Mutis cuyo solar hispánico se documenta en la ciudad de Cádiz. Pero aunque el autor se considere miembro de la tradición mediterránea, no puede evitar contemplar el paisaje desde la mirada del que lo ve por primera vez. Así, cuando describe algunos de los aspectos de la isla, responde plenamente al esquema que ya hemos observado en Durrell y en Lawrence. Así podemos mencionar la descripción que Maqroll hace de Pollensa –en la isla de Mallorca- a Jamil, el niño que convierte al desesperanzado Gaviero en un ejemplo de soledad habitada (Ayram 2015):
“Le expliqué que el puerto mallorquín se hallaba en una bahía más grande que la de Port Vendres y que el paisaje era muy diferente. La luz, más intensa, estaba por todas partes, el agua era más transparente y serena y la ciudad, más pequeña que Port Vendres, se extendía por un llano con leves colinas a lo lejos. No existían esas fortalezas templarias que en Port Vendres sobrecogían el ánimo en los días grises y de lluvia. En Pollensa se hablaba el dialecto de Mallorca, muy parecido al catalán, que seguramente había escuchado en el sur de Francia. Pollensa era más tranquila y había menos barcos que en Port Vendres. Abundaban los yates de recreo, algunos grandes y lujosos. Nosotros íbamos a vivir en unos astilleros abandonados” (Mutis 1997:725).
Luz e Historia dos aspectos que configuran la descripción paisajística del Mediterráneo. El ambiente de “Jamil” es principalmente nocturno, como periodo que permite la charla distendida y prepara a la confidencia, porque es en este relato donde Mutis abre la interioridad de su protagonista hasta convertirlo en personaje de una tragedia, no tanto por el sufrimiento expresado como por la catarsis que puede llegar a originar en el lector. La luz descrita en “Jamil” es la crepuscular enriquecida por tonos inimaginables que impresionan al espectador, como a cualquier viajero que llega a un mundo nuevo y se ve en la obligación de relatar lo exótico, y este es el punto de vista escogido por Álvaro Mutis para mostrar el mundo con el que acaba de entrar en contacto: “Empezaba a caer la tarde y la puesta del sol, casi excesiva en su despliegue de naranjas y lilas de una variedad de tonos delirante, nos impuso un silencio ceremonial. Cuando toda esa orgía de colores se desvaneció en un rojo cárdeno invadido lentamente por grises que recordaban los paisajes del Greco” (Mutis 1997:733). Y no sólo del Greco, también del omnipresente Homero que dio entidad literaria al mar Mediterráneo; así en este fragmento que corresponde a la primera noche, cuando el narrador está recién llegado a la isla: “Ya en pleno campo, volvió a sorprenderme la luminosidad de la noche mallorquina que me suele transmitir una especie de orden interior, siempre anhelado y rara vez conseguido. Hay algo de homérico en esa distante fosforescencia de mundo en apacible viaje en plena noche mediterránea” (Mutis 1997:696).
 Por lo que respecta a la Historia, en “Jamil” se crea un espacio muy peculiar que casi permite el adentrarse en un mundo pasado: las gestas de Jaime I el Conquistador o las de los almogávares que casi acabaron conquistando el Imperio Bizantino; ese topos es la biblioteca de mosén Ferrán, en palabras del Gaviero:
Por lo que respecta a la Historia, en “Jamil” se crea un espacio muy peculiar que casi permite el adentrarse en un mundo pasado: las gestas de Jaime I el Conquistador o las de los almogávares que casi acabaron conquistando el Imperio Bizantino; ese topos es la biblioteca de mosén Ferrán, en palabras del Gaviero:
“Aquí –comenzó a decir Maqroll con voz de una monótona opacidad-, he logrado olvidar mucho de lo olvidable de mi vida y he sabido y recordado cosas que me han ayudado a poblar mi soledad, de la cual no me quejo, por cierto. No sé ya cuántas veces nos hemos enzarzado mi amigo y yo, al cobijo de su admirable colección, en remembranzas de las tropelías de los angevinos en Mallorca, en inopinados detalles de la vida de Roger de Lauria y en las muchas dudas que cabe tener sobre los hechos de don Jaume el Coqueridor. Luego, ya Jamil con nosotros, muchas ocasiones hubo en que se nos quedaba dormido en uno de estos sillones porque se negaba a permanecer solo en mi covacha y tenía que regresar con él en brazos, muy pasada ya la medianoche” (Mutis 1997:745).
Hubo una época en la que la soledad de Maqroll solo pasaba desapercibida por los libros; en otras épocas fueron los amigos, Ilona y Abdul Bashur; cuando llegó Jamil, convivió con los libros y después la soledad ya no volvió a ser lo mismo.
Bibliografía
Abulafia, David (2013); El Gran Mar. Una historia humana del Mediterráneo. Barcelona. Planeta-Crítica.
Allen, Graham (2000); Intertextuality. New York. Routledge.
Arredondo, Francisco (1952); “Un episodio de magia negra en Lucano. La bruja de Tesalia”, Helmántica. Revista de Filología Clasica y Hebrea. Tomo 3, nº 9-12. pp. 347-362.
Ayram Chede, Carlos Julio (2015); “Poética de una infancia: juegos, nostalgia y soledad habitada en <Jamil> de Álvaro Mutis”. La Palabra 27 julio-diciembre 2015. pp. 67-77.
Blanco, Pilar (2004); “El viaje de evasión. El viaje en la Literatura Francesa del siglo XVIII, realidad y ficción”, Mariño, Francisco Manuel y María de la O Oliva Herrer (2004) (Coords.); El viaje en la literatura occidental. Valladolid. Universidad de Valladolid. pp. 161-167.
Braudel, Fernand (1987); El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe II. México. Fondo de Cultura Económica.
Cirlot, Juan Eduardo (1997); El libro de Cartago. Prólogo de Carlos Edmundo de Ory. Ed. Victoria Cirlot. Tarragona. Igitur.
Conde Parrado, Pedro (2004); “El viaje religioso. Vita es peregrinatio”, Mariño, Francisco Manuel y María de la O Oliva Herrer (2004) (Coords.); El viaje en la literatura occidental. Valladolid. Universidad de Valladolid. pp. 61-80.
Costa, Luis A. (2004); “El viaje cultural. Goethe viaja a Italia”, Mariño, Francisco Manuel y María de la O Oliva Herrer (2004) (Coords.); El viaje en la literatura occidental. Valladolid. Universidad de Valladolid. pp. 209-221.
Durrell, Lawrence (1972); Poemas escogidos (1935-1963). Tr. Intr. José María Martín Triana. Madrid. Visor-Alberto Corazón Editor.
Durrell, Lawrence (1983); Las islas griegas. Barcelona. Ediciones del Serbal.
Durrell, Lawrence (1987); Limones amargos. Barcelona. Edhasa.
Durrell, Lawrence (1998); Reflexiones sobre una Venus marina. Viaje a Rodas. Barcelona. Península.
Flores Liera, María Guadalupe (2016); “Lawrence Durrell: el heraldo negro del futuro de Chipre”. Tiempo en la casa 33, octubre 2016. México. Universidad Metropolitana de México.
García Márquez, Gabriel (1992); Doce cuentos peregrinos. Madrid. Mondadori.
González Gonzalo, Antonio Joaquín (2016); Poesía visionaria y novela de aventuras. Sobre Álvaro Mutis. Zaragoza. Proyecto Editorial La Cayena-Kindle-Amazon.
González Gonzalo, Antonio Joaquín (2019); “Una cruz almogávar y paisaje levantino en Álvaro Mutis”, Diseminaciones. Revista de Investigación y Crítica en Humanidades y Ciencias Sociales. Universidad Autónoma de Querétaro. México. Volumen 2, Enero-junio de 2019. Número 3. Universidad Autónoma de Querétaro. México. pp. 7-30.
Jiménez Flores, Ana María (2001); “Cultos fenicio-púnicos de Gadir: Prostitución sagrada y Puellae Gaditanae”, Habis 32, 2001. pp. 11-29.
Lawrence, David Herbert (2008); Cerdeña y el mar. Tr. Int. Miguel Martínez-Lage. Barcelona. Alhena Media.
López Barja de Quiroga, Pedro y Francisco Javier Lomas Salmonte (2004); Historia de Roma. Madrid. Akal.
Mariño, Francisco Manuel y María de la O Oliva Herrer (2004) (Coords.); El viaje en la literatura occidental. Valladolid. Universidad de Valladolid.
Martín Triana, José María (1972) (Ed.); Lawrence Durrell, Poemas escogidos (1935-1963). Madrid. Visor-Alberto Corazón Editor.
Martínez-Lage, Miguel (2008); “De isla en isla”, prólogo a Lawrence, David Herbert (2008); Cerdeña y el mar. Tr. Int. Miguel Martínez-Lage. Barcelona. Alhena Media. pp. 9-18
Martos Montiel, Juan Francisco (2002); “Sexo y ritual: la prostitución sagrada en la antigua Grecia”, Mito y ritual en el antiguo Occidente mediterráneo, Jorge Martínez-Pinna Nieto (Coord.). Málaga. Universidad de Málaga. pp. 7-38
Moscati, Sabatino (1983); Cartagineses. Madrid. Ediciones Encuentro.
Mútis, Álvaro (1997); Empresas y tribulaciones de Maqroll el Gaviero. Madrid. Siruela.
Mutis, Álvaro (2002); Summa de Maqroll el Gaviero. Poesía reunida. Madrid. Fondo de Cultura Económica.
Mutis, Álvaro (2008); Relatos de mar y tierra. Barcelona. Random House-Mondadori.
Nietzsche, Friedrich (1985); El viajero y su sombra. Obras inmorales. Barcelona. Visión Libros.
Rojas, Gonzalo (2009); Qedeshím Qedeshóth (Antología). Santiago de Chile. Fondo de Cultura Económica.
Sabaté, Pau (2019); “Islas Jónicas. La Grecia más sorprendente”. Viajes. National Geographic 231. pp. 38-53.
Thompson, Carl (2011); Travel Writing. New York. Routledge.
Trejo Fuentes, Ignacio (2015); “La crueldad del amor moderno. El Cuarteto de Alejandría”. Revista de la Universidad de México 135. pp. 76-82.
Tsirkin, Yu B. (2013); “Las fundaciones de Cartago y Massalia. Algunas analogías”. Polis. Revista de ideas y formas políticas de la Antigüedad clásica 25. pp. 163-181.
Weisz, Gabriel (2000); Tinta de exotismo. Literatura de la otredad. México. Fondo de Cultura Económica.
Yurkievich, Saúl (2007); A través de la trama. Sobre vanguardias literarias y otras concomitancias. Iberoamericana-Vervuert. Madrid.
Zumthor, Paul (1994); La medida del mundo. Madrid. Cátedra.

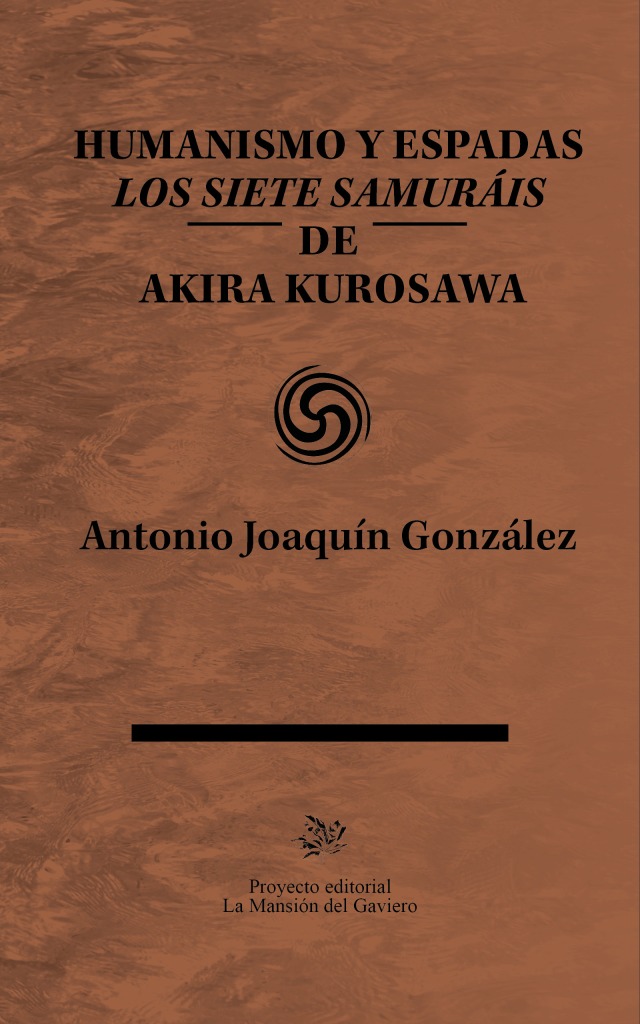




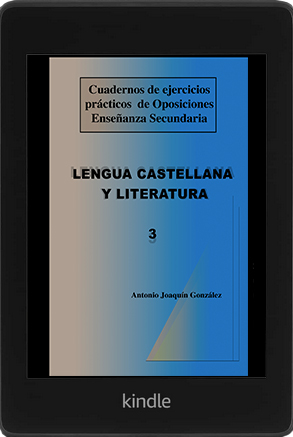

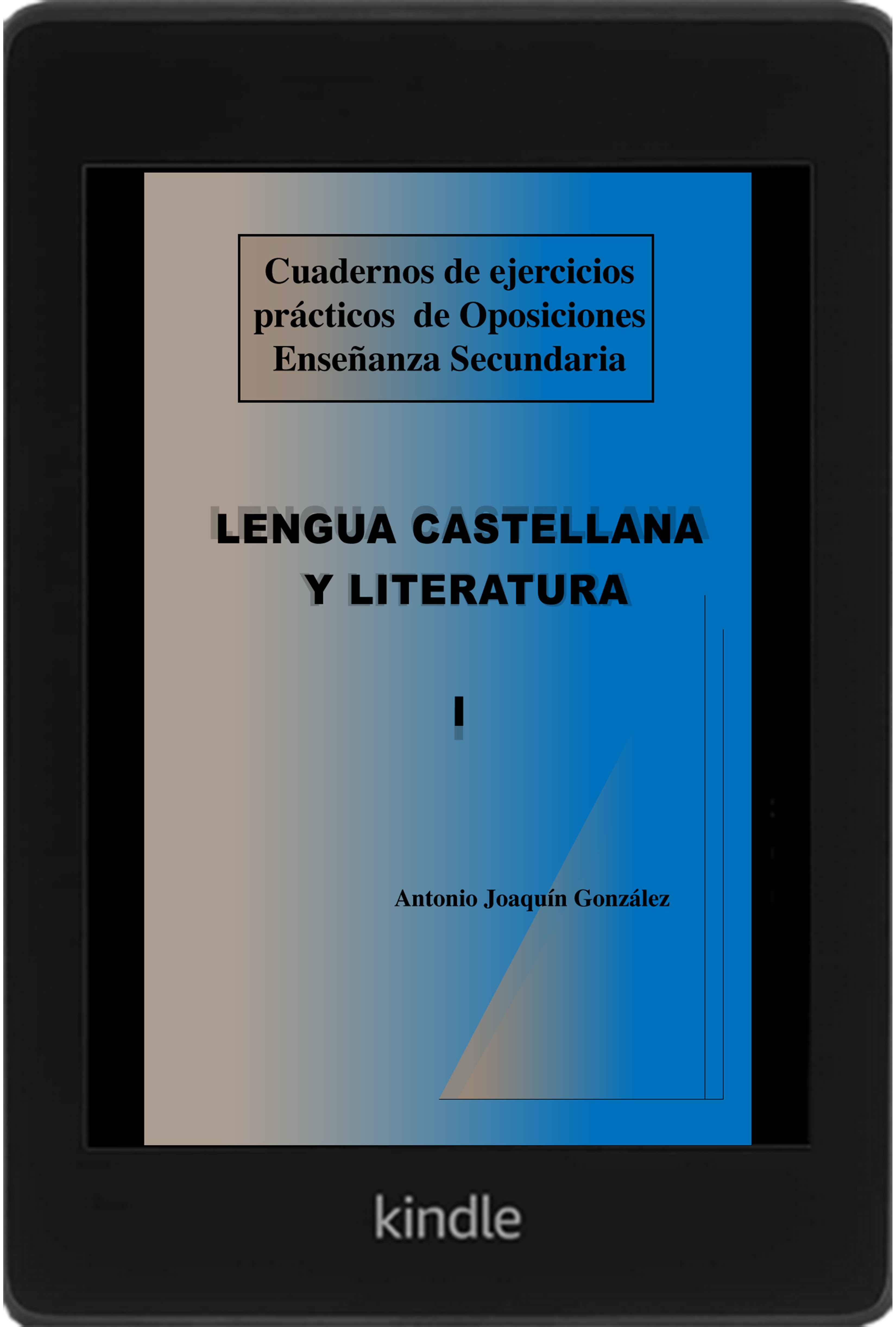
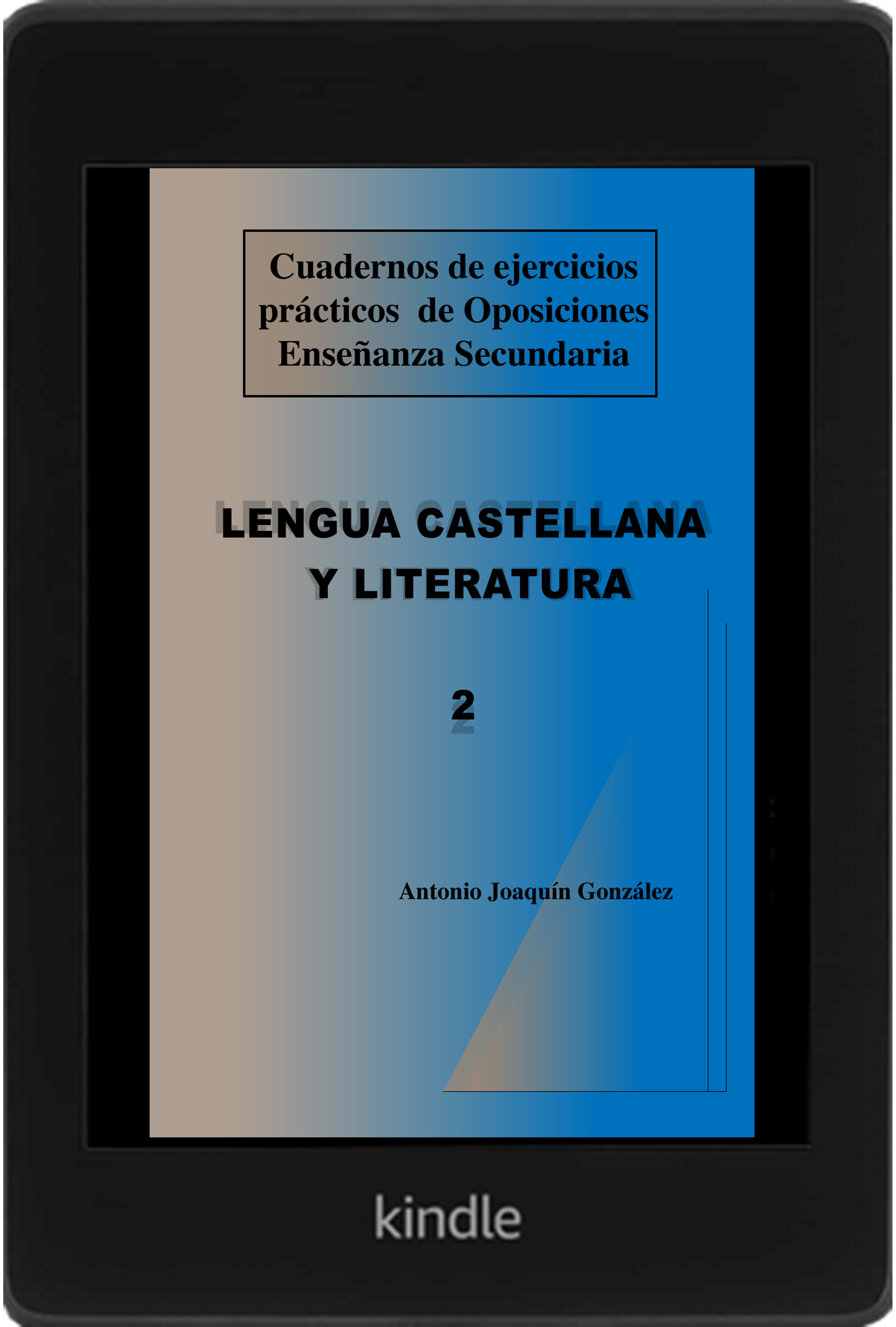

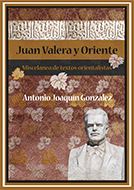


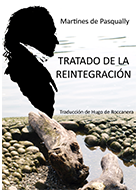
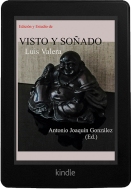
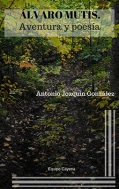
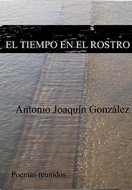

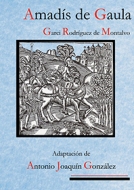




Pingback: TRES POEMAS | La Mansión del Gaviero