Por Antonio Joaquín González.
Visto y soñado
Obra publicada en 1903, Visto y soñado es una colección de cuatro novelas cortas, más bien relatos: “Yoshi-san, la musmé”, “La esfera prodigiosa”, “El hijo del banián” y “Dyusandir y Ganitriya”. En ellos se mezcla el exotismo arqueológico, el realismo que roza lo más feroz del Naturalismo, la Teosofía y lo maravilloso. Las cuatro narraciones están organizadas de tal manera que alternan lo real con lo metafísico y el recuerdo arqueológico, aunque en todos ellos hay un poso de experiencia directa y aparentemente cierta del narrador, quien, además, presenta muchos puntos en común con el autor: un diplomático español destacado en China; salvo en el primero de ellos, en el que éste no está marcado como personaje.
La voluntad, o mejor la clasificación como, orientalista del libro se manifiesta en la misma portada de la primera edición; en ella nos encontramos con un grabado de una de esas estatuillas que fueron tan del gusto de los coleccionistas de objetos exóticos, principalmente chinos y japoneses, en la Europa de principios del siglo XX. Rudyard Kipling, en su obra Viaje al Japón, hace referencia a estas figurillas: “muñequitas japonesas de quince centímetros como las que vendían en Burlington Arcade” (1988:18). Luego de la portada, Luis Valera nos sumerge en una historia de orientalismo chino, que más bien es de naturalismo en una escenografía de la China ocupada por los europeos, dominados por el afán de rapiña. No deja de ser curioso que tanto la decoración del libro como el primer relato tengan connotaciones japonesas, ya desde su título, pues la palabra musmé lo es. Así la define Luis Antonio de Villena: “aprovechando una costumbre nipona (insólita para un europeo del siglo XIX), el hombre podrá contratar durante el tiempo que resida en el país –un verano en nuestro caso- un matrimonio de interés con una muchachita educada, fiel y que apenas ha rebasado los quince años… Las musmés japonesas (término que equivale a cendolilla, señorita muy joven) son vistas como muñequitas, como delicados objetos de adorno y placer –en este término no insiste, todo queda suspensivo; y de ahí el morbo –en las que, acaso y después de haberlas tratado un par de meses, cabe intuir que posean un alma” (1987:12). Pierre Loti, en su Madame Crisantemo, a la que se refiere Luis Antonio de Villena, la describe así: “Musmé es una palabra que significa jovencita o mujer muy joven. Es una de las palabras más bonitas de la lengua nipona; parece que haya en esta palabra algo de moue (el gentil y gracioso morrito que ellas ponen), y sobre todo, de la frimousse (de la carita, del palmito irregular suyo)” (Loti 1987:61). Con el significado de muchachita vestida a la manera tradicional japonesa la encontramos con cierta frecuencia en el libro del mismo autor Japón en otoño. En algún momento, la musmé se transforma en un ser casi fantástico, Pierre Loti (1987:142) las ve de esta manera: “verdaderamente parecen esta noche, Crisantemo y Junquillo, pequeñas hadas. Las más insignificantes japonesas, en ciertos momentos, adoptan este aspecto, a fuerza de rareza elegante y de ingenioso atavío”.
“Yoshi-san, la musmé” cuenta de un grupo de personajes que se encuentran en una noche del invierno más crudo en la ciudad china de Tientsin, poco después de que las fuerzas imperialistas hayan derrotado a los bóxers. Se trata de una serie de aventureros que se han desplazado a China para enriquecerse con la rapiña; se reúnen en una taberna de mala muerte, propiedad de otro más afortunado llegado cuando todavía se podían conseguir riquezas del saqueo consentido por las tropas internacionales. Los aventureros, descritos en términos totalmente degradantes, deciden ir en busca de compañía femenina, que encontrarán en la casa de la madre de un criado chino. Las muchachas amancebadas en el hogar de la vieja son cuatro japonesas, cuatro musmés, cuya aparición da al relato un tono estetizante y casi mágico que sirve de contrapunto a la fealdad y sordidez del mundo, tanto de los occidentales como de los chinos. El ritmo narrativo se va acelerando progresivamente hacia la degradación total de un crudo naturalismo que desembocará en un clímax dramático que no va a ser desvelado.
Con “Yoshi-san, la musmé”, el autor presenta el enfrentamiento entre lo visto y lo soñado, entre lo que realmente sucedía en China y el orientalismo imaginado según el paradigma de lo exótico. No deja de ser significativo que lo bello y casi maravilloso de la experiencia estética se ejemplifique en lo japonés.
En el segundo cuento de Visto y soñado, “La esfera prodigiosa”, nos encontramos con un narrador que, como el propio Luis Valera, es diplomático en Pekín. Aquí, conoce a un joven funcionario holandés que, como a él mismo, le gusta pasear por las tiendas de antigüedades, en busca de objetos curiosos. Un buen día, a causa de las reuniones de la negociación diplomática que ocupan todo su tiempo, el narrador deja de ver a su compañero; cuando vuelven a encontrarse, éste le cuenta una extraña aventura en la que confluye una serie de elementos que también localizamos en algunas narraciones orientalistas de Juan Valera, Teosofía, Budismo, misterio y magia.
El siguiente relato es “El hijo del banián” –este término procede del indio bunnia, mercader-, también está basado en las experiencias viajeras de Luis Valera. En este cuento, un narrador, que nuevamente puede ser asimilado al propio autor, describe el periplo de un barco desde el Canal de Suez hacia Oriente. En él se dan cita los funcionarios coloniales y los ricos mercaderes, en primera clase, y los menos favorecidos, que viajan en circunstancias bastante más incómodas. Sucede una desgracia, la muerte de un bebé, hijo de un pobre mercader hindú, al que una mujer burguesa occidental bautiza en secreto poco antes de que fallezca. Cuando la cajita que contiene el cadáver es arrojada al mar, un tiburón la destroza y devora el cuerpo. No se trata de un cuento en el que lo que predomina sea la intriga, sino una espeluznante expresión de hechos que bien podrían considerarse como críticos de la hipocresía del imperialismo –igual que en “Yoshi-san, la musmé”-. Todos los pasajeros quedan profundamente impresionados, pero cuando el barco llega a su destino, cada cual sigue su camino, ajenos todos a la desgracia vivida.
El cuarto relato se titula “Dyusandir y Ganitriya”. En él hallamos, de nuevo, la figura de un narrador que es un diplomático en viaje de regreso a Occidente, después de haber permanecido en China durante el desarrollo de su misión. Con este último cuento, el ciclo queda completo: el traslado a Oriente, la estancia en China y el regreso. El personaje conoce a un arqueólogo que ha dedicado su fortuna y muchos años de su vida a la búsqueda del origen de los arios. No hace falta recordar que nos encontramos en uno de los primeros momentos de apogeo del estudio de los pueblos indoeuropeos, asunto erudito que tempranamente deviene en literario en la modalidad del exotismo arqueológico. El explorador de la historia, al que el diplomático narrador conoce en un hotel de Colombo, cuenta la leyenda de los amores del príncipe Dyusandir y la princesa Ganitriya, relación que puso fin a la rivalidad violenta que existía entre dos familias de la etnia aria. Todo el relato está cuajado de abundantes elementos en los que brilla la erudición entre fantástica y real. Más allá de la descripción de los pueblos arios, lo que destaca en el cuento es la prueba de origen mitológico a la que los enamorados deben someterse para que triunfe su amor tras haber descendido a los infiernos. Este ambiente mitológico también encuentra su eco en la novela De la muerte al amor, durante una ensoñación de su protagonista, Diego, en la que éste ve a su enamorada, Mildred, convertida en una especie de ondina: “Diego veía a D. Álvaro Bendicho, hosco y taciturno peregrino por el reino de las sombras, mirando allá en tinieblas pobladas de raros seres y de fantasmas tétricos y singulares. Y él, Diego, pretendía acercarse a Mildred y tomarla de la mano y llevársela de aquel lugar sombrío, nuevo Orfeo de una Eurídice vetustísima. Pero el chiflado viejo y el hosco don Álvaro se le oponían y, con voces horribles y raras muecas, le arrebataban a Mildred de los brazos” (p. 126)

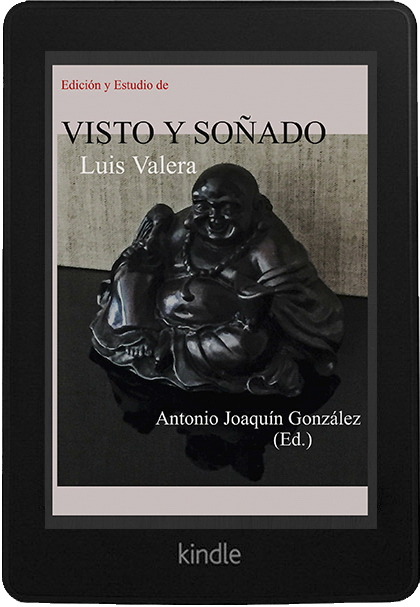
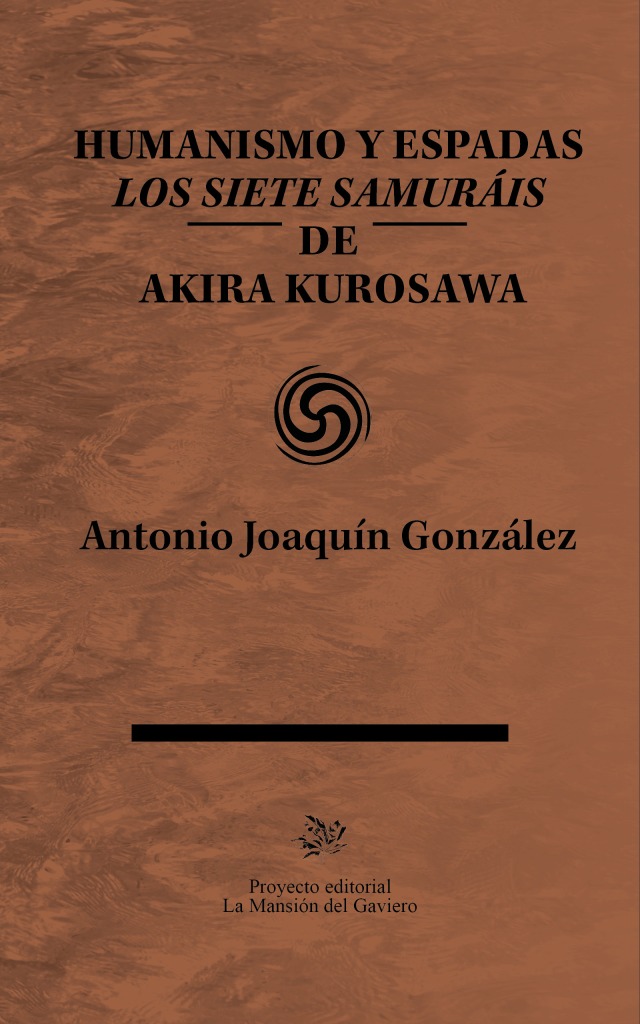




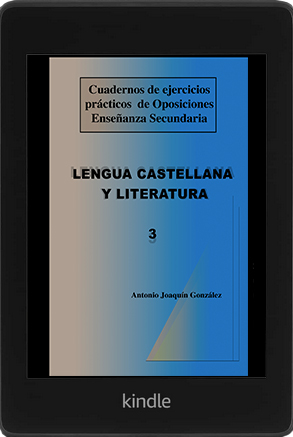

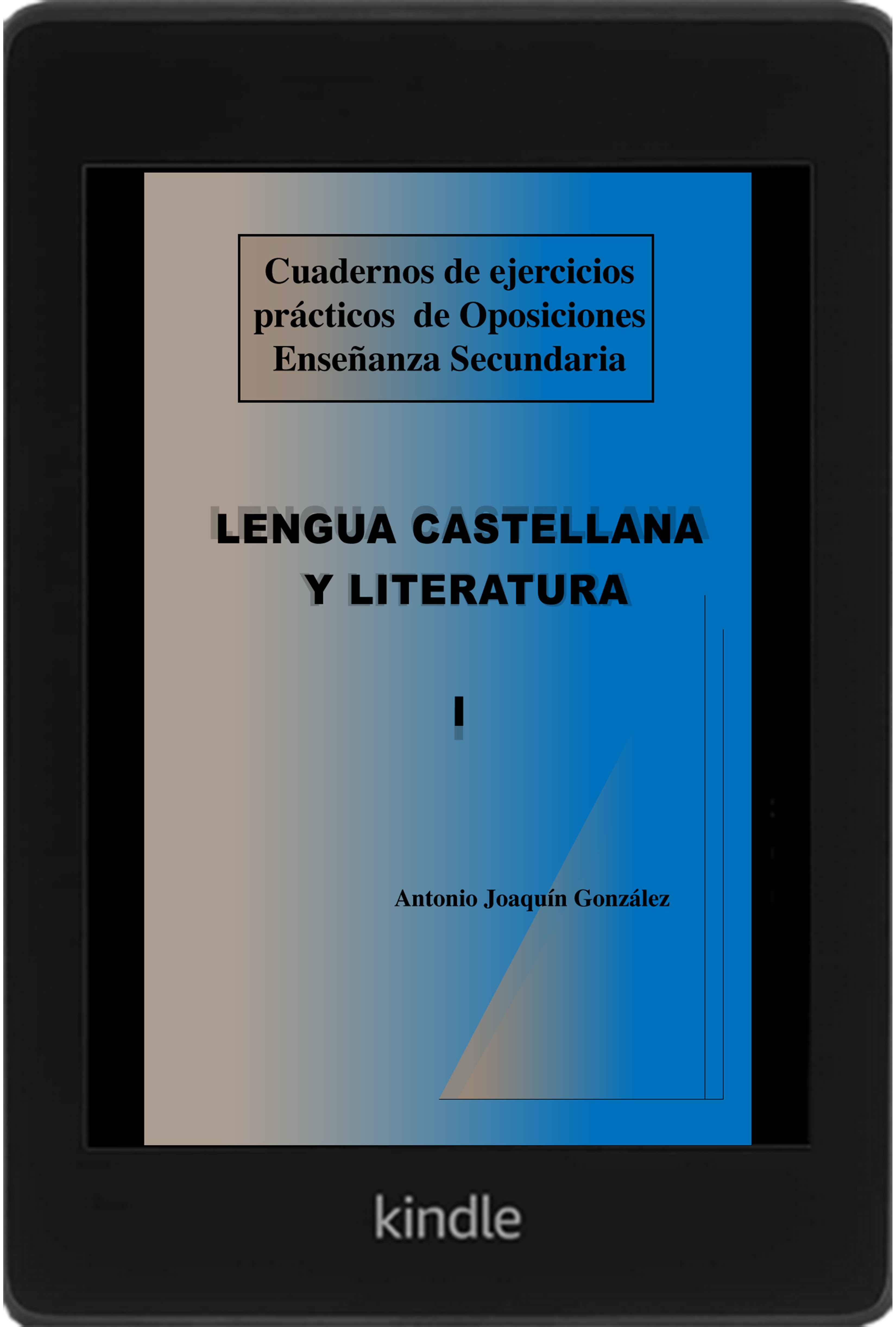
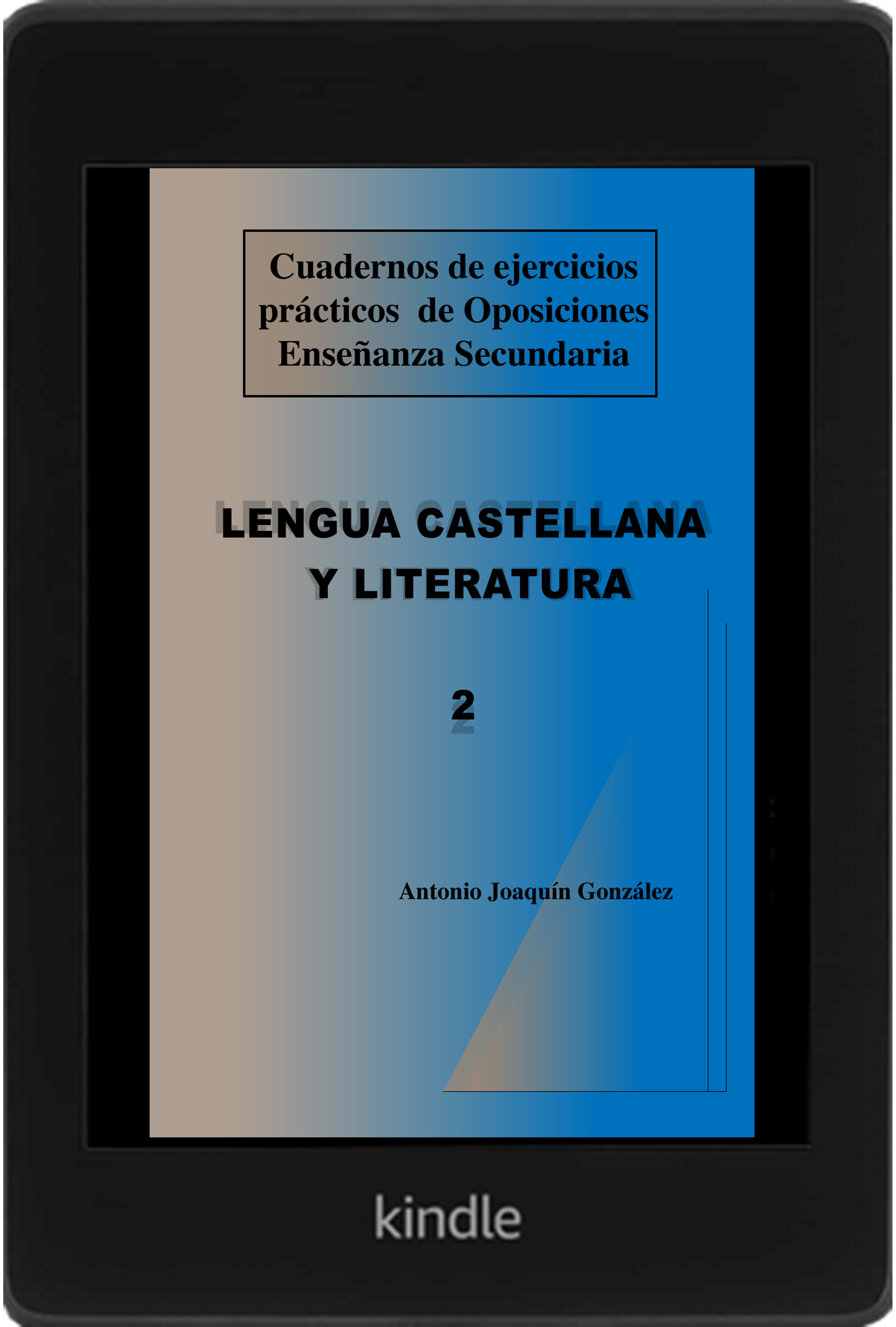

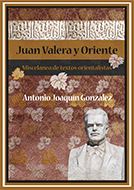


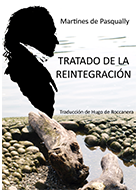
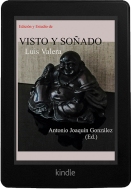
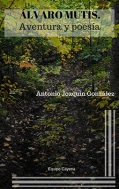
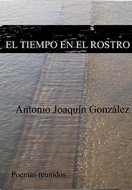

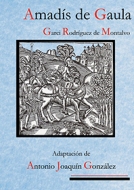




Pingback: “Emelio Salgari” | La Mansión del Gaviero
Pingback: SANTA | La Mansión del Gaviero